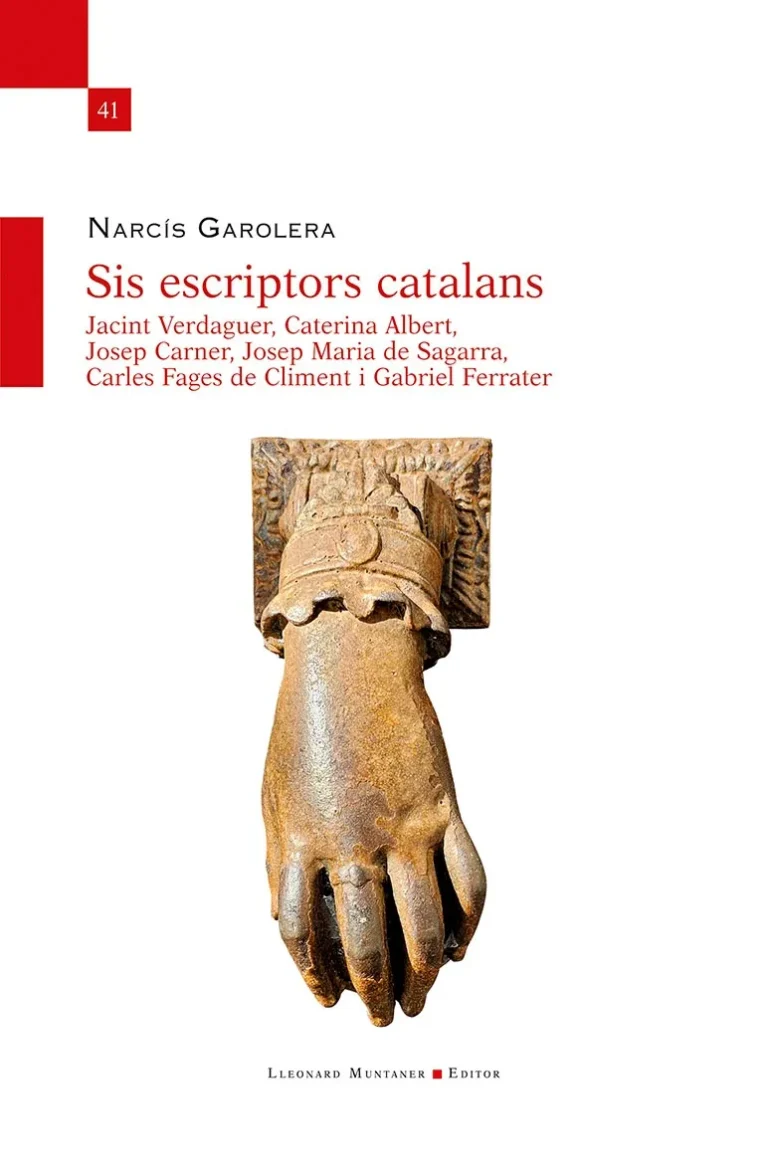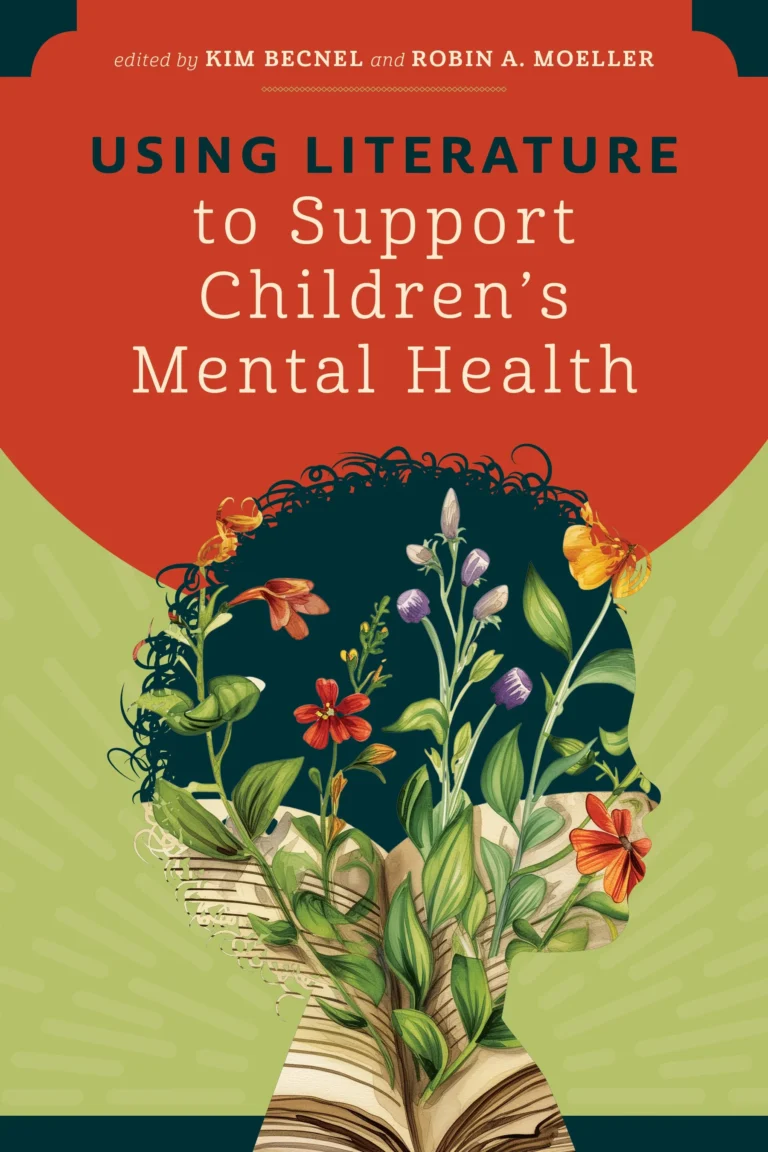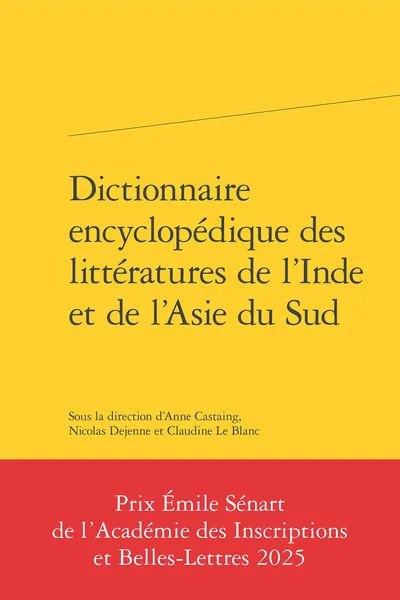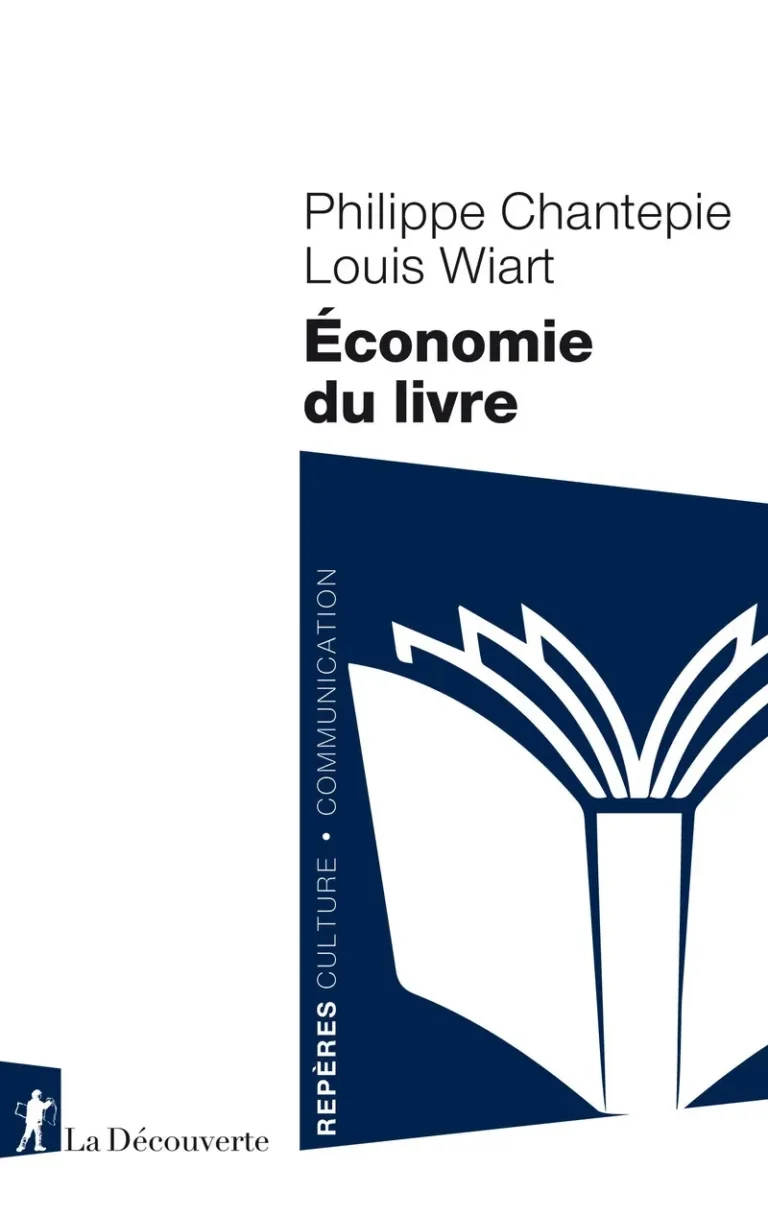Al llindar de la lectura posthumana: «No soy un robot», de Juan Villoro
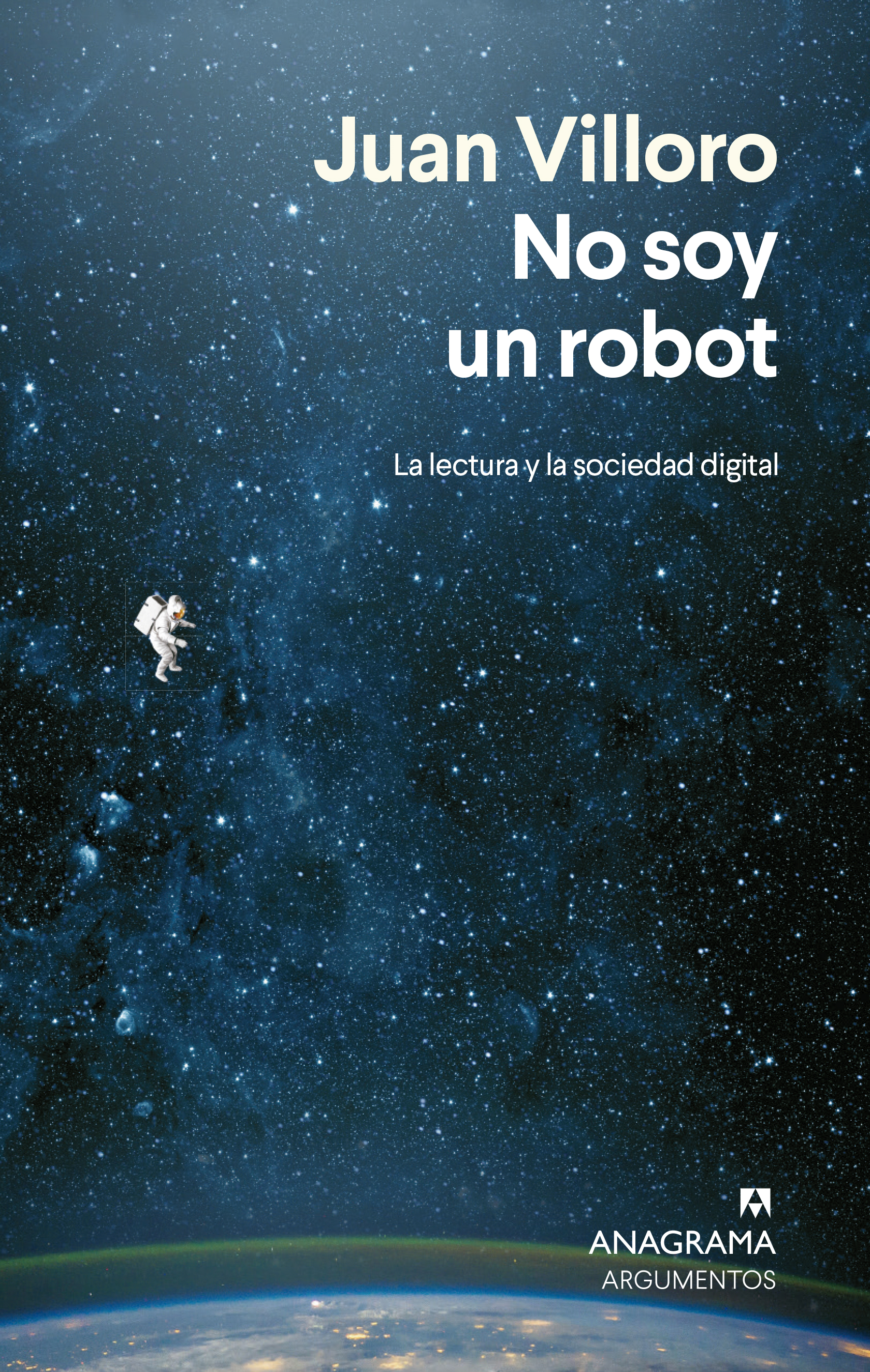 Villoro, Juan. No soy un robot: la lectura y la sociedad digital. Barcelona: Anagrama, 2024. 311 p. (Argumentos; 608). ISBN 978-84-339-2429-2. 19,90 €.
Villoro, Juan. No soy un robot: la lectura y la sociedad digital. Barcelona: Anagrama, 2024. 311 p. (Argumentos; 608). ISBN 978-84-339-2429-2. 19,90 €.
(Versió castellana al final)
No soy un robot diagnostica l’estat de la cultura contemporània atenent les paradoxes digitals que assetgen la realitat. L’assaig de Juan Villoro mostra com es resignifica allò humà a mesura que s’expandeix el paradigma virtual, i destaca el valor de la lectura per mantenir la vigència de la comunicació interpersonal, el pensament crític i la comprensió profunda. Villoro firma un llibre necessari i il·luminador en un moment de la història en què la manca de perspectiva i d’atenció comporten riscos dels que depèn la sostenibilitat del planeta. Amb mirada lúcida de periodista, elabora la crònica de costums del nostre temps; amb ploma de novel·lista, poleix la prosa, analitza el sentit de la lectura literària; amb gest filosòfic, planteja carències i interrogants que tot ésser receptiu a l’estat del món s’hauria de fer; amb metodologia de sociòleg, proposa un estudi d’antropologia digital; i amb actitud de lector atent, descarta i compendia sabers, referències, dades i impressions que diluciden el llindar posthumà. De manera sintètica, fonda i serena, l’obra posa nom a rutines, fenòmens i cruïlles gairebé desapercebudes en la voràgine diària.
En la producció de Villoro, autor distingit de pols transatlàntic, sobresurten les novel·les El disparo de argón (1991; edició actual: Anagrama, 2023), Materia dispuesta (1997; edició actual: Almadía, 2023), El testigo (2004; edició actual: Anagrama, 2018), Llamadas de Ámsterdam (2007; edició actual: Almadía, 2020), Arrecife (Anagrama, 2012) o La tierra de la gran promesa (Penguin Random House, 2021); les col·leccions de contes El mariscal de campo (La Máquina de Escribir, 1978), La noche navegable (1980; edició actual: Booket México, 2010), Albercas (1985; edició actual: Booket México, 2010), La casa pierde (1999; edició actual: Almadía, 2018), Los culpables (2007; edició actual: Almadía, 2020) o Examen extraordinario (Fondo de Cultura Económica, 2020); els assaigs Efectos personales (2001; edició actual: Anagrama, 2024), De eso se trata (2008; edició actual: Anagrama, 2024), La máquina desnuda (Taller Ditoria, 2009), La utilidad del deseo (Anagrama, 2017) o El vértigo horizontal: una ciudad llamada México (2018; edició actual: Anagrama, 2023); les cròniques i les antologies periodístiques Palmeras de la brisa rápida: un viaje a Yucatán (1989; edició actual: Almadía, 2020), Los once de la tribu (1995; edició actual: Punto de Lectura, 2005), Safari accidental (2005; edició actual: Booket México, 2017), Dios es redondo (2006; edició actual: Planeta, 2010), 8.8: el miedo en el espejo (2010; edició actual: Almadía, 2020) o ¿Hay vida en la Tierra? (2012; edició actual: Almadía, 2020). Ha escrit les peces teatrals Muerte parcial (El Milagro, 2008), El filósofo declara (Universidad Nacional Autónoma de México, 2011), Conferencia sobre la lluvia (2013; edició actual: Almadía, 2022), La guerra fría y otras batallas (2018; edició actual: Punto de Vista, 2020) o Retrato hablado: evocación de un fantasma (El Colegio Nacional, 2021) i, també, literatura infantil: la sèrie del professor Zíper, El libro salvaje (2008; edició actual: Fondo de Cultura Económica, 2022), La gota gorda (2010; edició actual: Ediciones SM, 2015), El fuego tiene vitaminas (Almadía, 2014) o El hámster del presidente (Ediciones SM, 2018). En 2023, va publicar La figura del mundo (Random House), evocació del seu pare, Luis Villoro, filòsof mexicà-català nascut a Barcelona.
No soy un robot, la seva obra més recent, s’organitza en dos blocs –«La desaparición de la realidad» i «Formas de leer»–, precedits per la introducció «El reino del olvido» i una conclusió epilogal titulada «La farmacia de las palabras». El pòrtic, el constitueixen dues citacions de J. G. Ballard i Enrique Lihn, que anuncien els eixos conceptuals de l’assaig: la realitat, la ficció i l’existència espectral. La primera part, composta per 32 capítols breus o seccions, presenta una «Lectura de la tecnología» (p. 178): exposa «la forma en que convivimos con la tecnología y la progresiva disolución de la realidad» (p. 178); la segona, integrada per 20 capítols o seccions, aborda la «Tecnología de la lectura» (p. 179) i la seva «función integradora, capaz de encontrar líneas de sentido en un océano de discursos fragmentarios» (p. 309). Si bé la crítica a l’abús tecnològic se sol associar amb un tarannà luddita contrari al progrés, res més allunyat de la realitat, la reflexió i l’índole conciliadora d’un llibre ple d’arguments i dades per pensar com afrontar la digitalització amb sostenibilitat i ètica. Des de la investigació empírica, les tesis del Manifest de Ljubljana (2023) confirmen una problemàtica que alhora debaten assagistes, periodistes, artistes i crítics culturals. Així, el curtmetratge I’m not a robot (2023) de Victoria Warmerdam parteix de l’expressió que, en castellà, encapçala l’obra de Villoro i anomena els captcha emprats per distingir persones de robots en la interacció amb la web.
La introducció i les primeres seccions del volum destaquen per la riquesa panoràmica de referents sociològics, filosòfics i literaris amb què entendre temes crucials sobre el present híbrid, el passat analògic i la virtualitat futura que dependrà, en bona mesura, de la competència lectora, és a dir, d’adoptar l’actitud de qui surfeja els textos envers la de qui aposta per apropaments pausats. Villoro emfasitza aquestes consideracions perquè «pertenecemos a la primera generación que puede ser sustituida por mecanismos» (p. 10). Per això, des de la introducció, remet a crítics com Pierre Bourdieu, Herbert Marcuse, Umberto Eco, Marshall McLuhan, Guy Debord, István Mészáros, Italo Calvino o Paul B. Preciado que han cartografiat la metamorfosi capitalista i les tàctiques per alienar experiències fins despersonalitzar-les: la Gesamtpersönlichkeit de Mészáros contraposada a les màscares del subjecte de Preciado.
El fil conductor de tots els capítols és un bell al·licient: obres i autor que componen el fresc de cultura universal, particularment, en les últimes dècades del segle XXI i el primer quart del XXI. A la secció «Tecnología y elocuencia», per exemple, s’esmenta Els testaments traïts (Destino, 1994) de Milan Kundera per indagar en el deteriorament de la intimitat i de la privacitat a causa de la «gobernabilidad algorítmica» (p. 24), summament descoberta des del cas Cambridge Analytica i confirmada per Alex Stamos, antic CSO (chief security officer) de Facebook. Alternen, a més, apunts sobre la trilogia Els nostres avantpassats (1960; edició actual: LaButxaca, 2016) d’Italo Calvino i la narració de l’alerta nuclear OKO que, en 1983, va qüestionar la geopolítica i l’eficiència tecnològica; el record de la imprescindible Masa y poder (1960; edició actual: Punto de Lectura, 2018) d’Elias Canetti a la vegada que la indagació en allò viral; o les contribucions de Néstor García Canclini i Byung-Chul Han sobre el panòptic digital que retroalimenta decisions i gustos.
Cada secció brinda conceptes que identifiquen les fonts del malestar contemporani: en la tercera de la primera part, Villoro afirma que «la comunicación se ha vuelto atmosférica» (p. 33) i, per aquest motiu, «de pronto sabemos algo sin recordar de dónde vino: la fuente se evapora en el aire» (p. 33). La situació és molt greu quan repercuteix en la documentació i la investigació del periodisme, la política, la ciència o l’educació perquè les fonts indefinides, la sobreabundància d’informació i les nombroses plataformes dificulten els processos comunicatius alhora que dilueixen la frontera entre allò real i allò virtual. És per això que, en «El narcisismo de los esclavos», l’autor es detingui en simulacres digitals que, via pantalla, impliquen un «desperdicio de la experiencia» (p. 39) pels buits de sentit que comporta (p. 41). D’aquesta manera, es va perdent el «papel emancipador del pensamiento» (p. 51) que, en la línia proposada per Michel Foucault, percep la diversitat respecte dels patrons de la uniformització algorísmica.
Una de les conseqüències d’aquesta conjuntura és la subordinació de la presència física, que «se ha vuelto opcional e incluso innecesaria» (p. 59) davant les alternatives electròniques per resoldre gestions in absentia. S’ha generat una submissió a dispositius que, en el cas del capítol onzè, «Mundo dron», revela un vincle «indistinguible del afecto» (p. 71), perquè «nuestra vida emotiva depende cada vez más de aplicaciones que generan una intimidad remota» (p. 72-73) i de noves estratègies de control i hipervigilància que generen neurosi digitals en l’àmbit de l’existència espectral.
El capítol tretzè, «El fin de la inteligencia», prevé sobre el final de l’efecte Flynn –l’augment progressiu de la capacitat intel·lectiva– en minvar el desenvolupament cognitiu dels éssers humans, perdre’s l’autonomia reflexiva, destreses comprensives i memòria per l’acceleració dels temps vitals i l’automatització de decisions. Villoro apunta que «los evolucionistas saben que las destrezas se acumulan de generación en generación» i «lo mismo ocurre con el desaprendizaje», ja que «las tareas sustitutivas de los aparatos hacen que las facultades asociativas y la memoria pierdan relevancia» (p. 81). Tanmateix, els llibres ofereixen estímuls per enfortir el pensament, tot i que no per molt si la lectura atenta deixa de practicar-se.
La clau de la gestió digital, segons apunta Villoro, depèn dels tecnopolis i de les seves pràctiques depredadores (p. 79) basades en l’extracció i comercialització de dades dels usuaris. Així, la tecnologia «surgida con un propósito democratizador, se ha convertido en un botín comercial» (p. 86) en què els clients, com es descriu a la secció quinzena, es converteixen en captius de l’algorisme. Aquest exercici que desfigura el progrés mina la confiança social en dependre d’interessos comercials i derives ideològiques que no atenen el bé comú. El programa espia Pegasus o la xarxa TOR (The Onion Router) manifesten contradiccions: per una part, la voluntat de control emparada en la transparència i, per una altra, el perillós anonimat de la privacitat.
La manipulació conceptual –igual que la neollengua de George Orwell– encarna el cinisme d’una època que, sota promeses de llibertat, amaga l’explotació tecnofeudalista. D’això, el perfil dels hikikomoris: persones anul·lades per l’ús desmesurat de la tecnologia. El capítol 20 explica les seves identitats volàtils entre miratges virtuals que els impedeixen prendre decisions crítiques. És el símptoma evident d’un «autismo social» que aflora en llars «donde cada miembro de la familia mira su propia pantalla» (p. 125) o en societats incapaces de distingir la mentida de la veritat, retratades per Hannah Arendt a Los orígenes del totalitarismo (1951; edició actual: Alianza Editorial, 2019). Villoro recorda que «la verdad no ha dejado de ser revolucionaria. El problema es que se localiza en una esfera que importa cada vez menos, la realidad» (p. 137), i que la versemblança adopta l’aparença de veritat sense transmetre fets sincers: la proliferació de programes televisius de reality, les vides de celebrities o la autoficció mostren «sed de veracidad» (p. 150) per «paliar la hegemonía de los estímulos virtuales» (p. 152). Buscar en les pantalles al·licients reals engendra «personalidades en fuga» (p. 158). Les circumstàncies dels astronautes Serguei Krikaliov, Scott Kelly i Catherine Coleman van propiciar l’exploració de la via espacial que més d’un magnat contempla si la supervivència al planeta fos inviable. Davant d’aquest extrem, el Congrés Nacional Indígena de Mèxic i les comunitats zapatistes reinterpreten «el significado de la tierra» per construir «el refugio de todos» (p. 170) sobre una ecologia compartida.
En conseqüència, cultivar el pensament i les matèries que el nodreixen resulta imprescindible. Villoro al·ludeix al físic quàntic Luis Orozco o al filòsof i sociòleg Edgar Morin que advoquen per ensenyar a pensar, a gestionar la incertesa i a bandejar estereotips. L’autor remarca que «la realidad virtual surgió como un recurso liberador que se convirtió en un alienante recurso de sujeción» (p. 175) i, si bé correspon als governs legislar per acotar la biopolítica i la comercialització indiscriminada de la intimitat, la ciutadania pot prendre decisions des de la societat civil i la iniciativa personal per reforçar la democràcia.
En aquest punt, comença la segona part del llibre, «Formas de leer», que ofereix una anàlisi situacional des del prisma de la lectura i la literatura. Si la primera meitat va abordar «las transformaciones digitales que alteran los hábitos contemporáneos», la segona s’ocupa «del modo en que la vieja tecnología de la lectura subsiste y permite que las desconcertantes novedades renueven la tradición en forma crítica» (p. 178-179). Ray Bradbury, Italo Calvino i William Gibson acompanyen reflexions sobre el sentit d’allò humà, la redempció lectora i la importància del temps demorat. En la secció «Pasar la página, cosechar letras», Villoro s’atura en un episodi decisiu de la història del llibre –el pas de la lectura monàstica (en grup) a l’escolàstica (individual) a l’Edat Mitjana– i recalca que llegir és «una forma de entender el mundo» (p. 198). El capítol «“Esto matará aquello”: el libro y el edificio» recorda el pes de la impremta en el segle XIX a partir d’unes paraules que expressa Claude Frollo a Nostra Senyora de París de Victor Hugo i que, així mateix, certifiquen el declivi lector en el segle XXI per la preeminència de les plataformes de continguts i l’acceleració vital que impedeix mètodes pausats per conèixer.
L’abundància d’informació porta al seu fraccionament en intentar abastar la infinitat de dades. Però l’escassetat de temps ocasiona processos superficials que no promouen el saber perquè abracen formes binàries de pensament que deriven en simplificacions, notícies falses i pobresa informativa. La secció novena, «Lectura y velocidad», aborda l’aportació del periodisme narratiu a la lectura atenta i profunda amb què enfrontar l’experiència digital més conscientment. Villoro assenyala que «uno de los mayores desafíos culturales de nuestro tiempo consiste en combinar los modos de leer» (p. 222): l’apressant de la xarxa i el pausat del llibre. De manera similar al «cerebro lector bialfabetizado» de Maryanne Wolf a Lector, torna als llibres (Viena, 2021),[1] l’autor de No soy un robot proposa reforçar la lectura literària per gestionar la fragmentació del contingut digital que invita a «leer en zigzag» (p. 224) i a prioritzar les fonts secundàries o la ressonància per davant de la veu, com exposa el capítol 11.
Aleshores esdevé una nova paradoxa: cal dominar la lectura profunda, dilatada, per exercir «La sabiduría de ignorar» (dotzena secció) i descartar des del coneixement. Villoro afirma que «el mejor lector ignora lo innecesario» (p. 243) sense implicar postures elitistes, ni contraposar la producció massiva a la restringida. Es tracta d’una destresa que «no sirve para abarcar más, sino, por el contrario, para advertir lo que no se debe abarcar» (p. 245). En altres èpoques mediava l’«arbitraje cultural» (p. 246) de la crítica; avui, el suposat empirisme algorísmic, les càmeres d’eco i el pes dels influencers. Aquesta dialèctica que, a La Galaxia Gutenberg (1962) Marshall McLuhan resol en favor dels mecanismes electrònics i en detriment de la lletra impresa, «fomenta la creación de prestigiados nichos de resistencia» que es caracteritzen per «la virtud compensatoria de comprometerse más a fondo con la causa que los congrega (p. 247). La nostàlgia de la cultura analògica remet a una qüestió que destaca al setzè capítol de la segona part –«Juego de manos»–: les persones estan determinades físicament i «la civilización es táctil» (p. 266). Per això, es recupera un aforisme d’Anaxàgores que il·lustra la tensió entre allò digital i allò material: «El hombre piensa porque tiene manos». D’aquest contrast, i del seu desequilibri, s’originen conflictes actuals: la sobreinformació, la acceleració, la impaciència, la pèrdua d’atenció i la dificultat per gestionar incerteses o la mateixa calma.
Així, una màxima popular apuntaria cap a una altra paradoxa que revaloraria l’espècie: errare humanum est. Davant la perfecció artificial, l’error de naturalesa humana i les lliçons del wabi-sabi japonès. Villoro al·ludeix a l’obra Chamanes y robots (Anagrama, 2019) de Roger Bartra per plantejar el llindar posthumà de l’escriptura i determinar que «el dictamen final sobre el uso humano o artificial del lenguaje depende de la lectura» (p. 277), de la recepció i la interpretació, ja que «en el diálogo del ser humano con la máquina, la prueba definitiva no está en lo que se escribe sino en lo que se lee» (p. 278). Per tant, el factor humà marca la diferència en la recerca del sentit metafísic.
No soy un robot neix en temps de realitat fragmentada i concep la lectura com a passarel·la entre arxipèlags de llibres, experiències i coneixements dins d’un oceà d’estímuls virtuals. Villoro subratlla, precisament, que la lectura literària ofereix claus per entendre allò incomprensible, resignificar les bromes del progrés i processar «el desordre digital» que van avançar David Weinberger en 2007 o Anaclet Pons en 2013. «La farmacia de las palabras», epíleg del volum, ressalta la «función integradora» (p. 309) de la lectura, el fenomen essencial de la comunicació que «depende de un pacto específico entre el emisor y el receptor», ja que «el sentido del texto se decide al otro lado de la página o la pantalla» (p. 311). Malgrat les realitats espectrals i immersives que amenacen la humanitat, els llibres brinden espais de llum, saviesa i bellesa on resistir l’embat de la ignorància. L’assaig de Juan Villoro no només apel·la a qui es dedica a l’educació, la comunicació, la biblioteconomia, les lletres, la filologia, la filosofia, la sociologia o les indústries culturals, sinó a aquells lectors àvids per identificar reptes presents, interpretar-los o explorar solucions. I si el futur comportés distòpies majors, imitarem els savis de Farenheit 451: memoritzarem els libres per preservar el coneixement, la cultura i el seny humà.
Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació
Facultat de Filologia i Comunicació
Universitat de Barcelona
[1]Aquest llibre de Maryanne Wolf va ser ressenyat en el seu dia en aquest Blog. (N. de la R.)
En el umbral de la lectura posthumana: «No soy un robot», de Juan Villoro
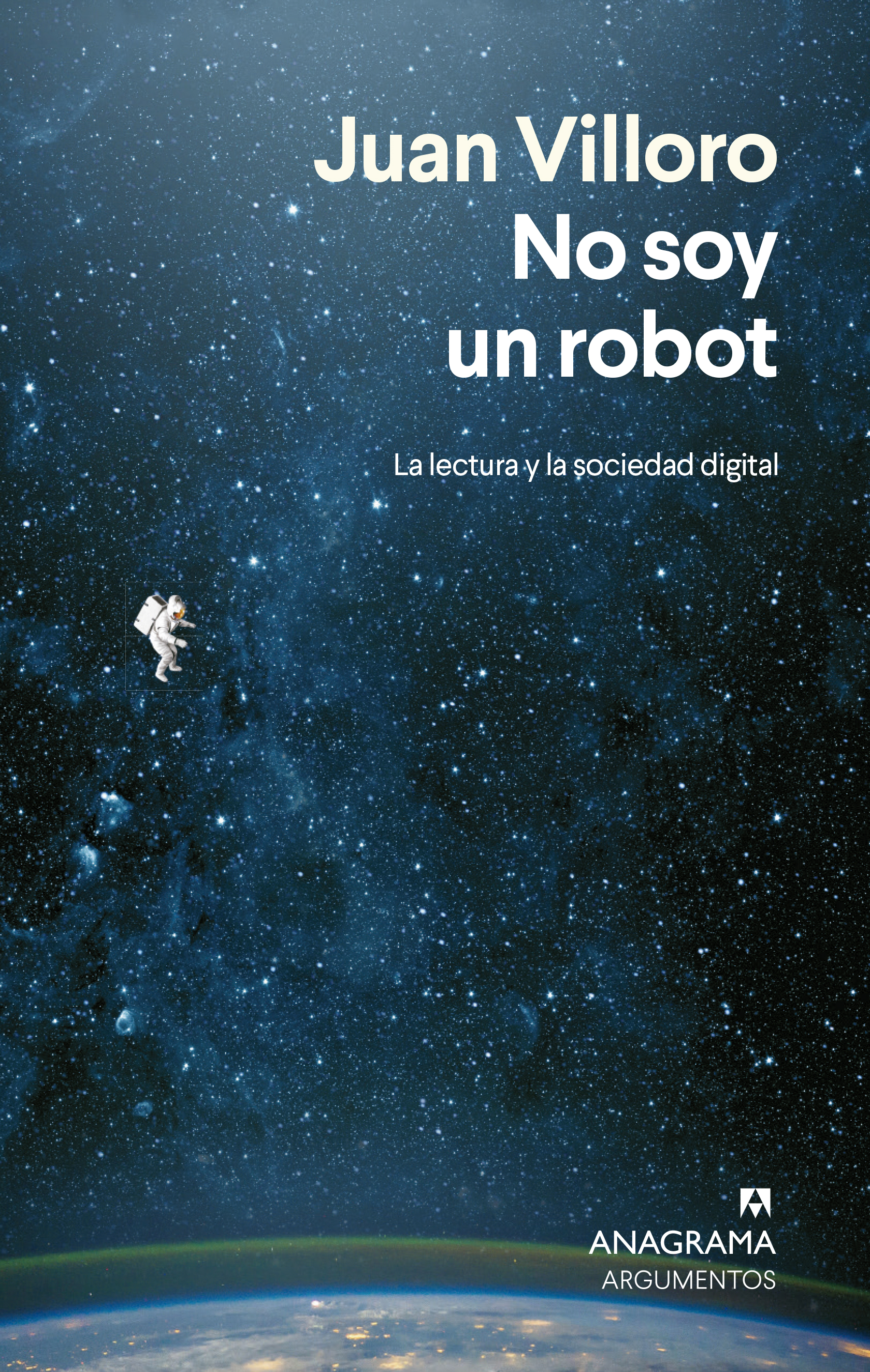 Villoro, Juan. No soy un robot: la lectura y la sociedad digital. Barcelona: Anagrama, 2024. 311 p. (Argumentos; 608). ISBN 978-84-339-2429-2. 19,90 €.
Villoro, Juan. No soy un robot: la lectura y la sociedad digital. Barcelona: Anagrama, 2024. 311 p. (Argumentos; 608). ISBN 978-84-339-2429-2. 19,90 €.
No soy un robot diagnostica el estado de la cultura contemporánea atendiendo a paradojas digitales que asedian la realidad. El ensayo de Juan Villoro muestra cómo se resignifica lo humano a medida que se expande el paradigma virtual, y destaca el valor de la lectura para mantener la vigencia de la comunicación interpersonal, el pensamiento crítico y la comprensión profunda. Villoro firma un libro necesario e iluminador en un momento de la historia en que la falta de perspectiva y de atención conllevan riesgos de los que depende la sostenibilidad del planeta. Con mirada lúcida de periodista, elabora la crónica de costumbres de nuestro tiempo; con pluma de novelista, pule la prosa, analiza el sentido de la lectura literaria; con ademán filosófico, plantea carencias e interrogantes que todo ser receptivo al estado del mundo debería hacerse; con metodología de sociólogo, propone un estudio de antropología digital; y con actitud de lector atento, descarta y compendia saberes, referencias, datos e impresiones que dilucidan el umbral posthumano. De manera sintética, honda y serena, la obra pone nombre a rutinas, fenómenos y encrucijadas casi desapercibidas en la vorágine diaria.
En la producción de Villoro, autor distinguido de pulso transatlántico, sobresalen las novelas El disparo de argón (1991; edición actual: Anagrama, 2023), Materia dispuesta (1997; edición actual: Almadía, 2023), El testigo (2004; edició actual: Anagrama, 2018), Llamadas de Ámsterdam (2007; edición actual: Almadía, 2020), Arrecife (Anagrama, 2012) o La tierra de la gran promesa (Penguin Random House, 2021); las colecciones de cuentos El mariscal de campo (La Máquina de Escribir, 1978), La noche navegable (1980; edición actual: Booket México, 2010), Albercas (1985; edición actual: Booket México, 2010), La casa pierde (1999; edición actual: Almadía, 2018), Los culpables (2007; edición actual: Almadía, 2020) o Examen extraordinario (Fondo de Cultura Económica, 2020); los ensayos Efectos personales (2001; edición actual: Anagrama, 2024), De eso se trata (2008; edición actual: Anagrama, 2024), La máquina desnuda (Taller Ditoria, 2009), La utilidad del deseo (Anagrama, 2017) o El vértigo horizontal: una ciudad llamada México (2018; edición actual: Anagrama, 2023); las crónicas y las antologías periodísticas Palmeras de la brisa rápida: un viaje a Yucatán (1989; edición actual: Almadía, 2020), Los once de la tribu (1995; edición actual: Punto de Lectura, 2005), Safari accidental (2005; edición actual: Booket México, 2017), Dios es redondo (2006; edición actual: Planeta, 2010), 8.8: El miedo en el espejo (2010; edición actual: Almadía, 2020) o ¿Hay vida en la Tierra? (2012; edició actual: Almadía, 2020). Ha escrito las piezas teatrales Muerte parcial (El Milagro, 2008), El filósofo declara (Universidad Nacional Autónoma de México, 2011), Conferencia sobre la lluvia (2013; edición actual: Almadía, 2022), La guerra fría y otras batallas (2018; edición actual: Punto de Vista, 2020) o Retrato hablado: evocación de un fantasma (El Colegio Nacional, 2021) y, también, literatura infantil: la serie del profesor Zíper, El libro salvaje (2008; edición actual: Fondo de Cultura Económica, 2022), La gota gorda (2010; edició actual: Ediciones SM, 2015), El fuego tiene vitaminas (Almadía, 2014) o El hámster del presidente (Ediciones SM, 2018). En 2023, publicó La figura del mundo (Random House), evocación de su padre, Luis Villoro, filósofo mexicano-catalán nacido en Barcelona.
No soy un robot, su obra más reciente, se organiza en dos bloques –«La desaparición de la realidad» y «Formas de leer»–, precedidos por la introducción «El reino del olvido» y una conclusión epilogal titulada «La farmacia de las palabras». El pórtico lo constituyen dos citas de J. G. Ballard y Enrique Lihn, que anuncian los ejes conceptuales del ensayo: la realidad, la ficción y la existencia espectral. La primera parte, compuesta por 32 capítulos breves o secciones, presenta una «Lectura de la tecnología» (p. 178): expone «la forma en que convivimos con la tecnología y la progresiva disolución de la realidad» (p. 178); la segunda, integrada por 20 capítulos o secciones, aborda la «Tecnología de la lectura» (p. 179) y su «función integradora, capaz de encontrar líneas de sentido en un océano de discursos fragmentarios» (p. 309). Si bien la crítica al desafuero tecnológico suele asociarse con el talante ludista contrario al progreso, nada más lejos de la realidad, la reflexión y la índole conciliadora de un libro lleno de argumentos y datos para pensar cómo afrontar la digitalización sostenible y éticamente. Desde la investigación empírica, las tesis del Manifiesto de Liubliana (2023) refrendan una problemática que simultáneamente debaten ensayistas, periodistas, artistas i críticos culturales. Así, el cortometraje I’m not a robot (2023) de Victoria Warmerdam parte de l’expresión que, en castellano, encabeza la obra de Villoro y denomina a los captcha empleados para distinguir a personas de robots en la interacción con la web.
La introducción y las primeras secciones del volumen destacan por la riqueza panorámica de referentes sociológicos, filosóficos y literarios con que entender temas cruciales sobre el presente híbrido, el pasado analógico y la virtualidad futura que dependerá, en buena medida, de la competencia lectora, es decir, de adoptar la actitud de quien surfea textos frente a la del que apuesta por acercamientos pausados. Villoro enfatiza estas consideraciones porque «pertenecemos a la primera generación que puede ser sustituida por mecanismos» (p. 10). Por eso, desde la introducción, remite a críticos como Pierre Bourdieu, Herbert Marcuse, Umberto Eco, Marshall McLuhan, Guy Debord, István Mészáros, Italo Calvino o Paul B. Preciado que han cartografiado la metamorfosis capitalista y sus tácticas para enajenar experiencias hasta despersonalizarlas: la Gesamtpersönlichkeit de Mészáros contrapuesta a las máscaras del sujeto de Preciado.
El hilo conductor de todos los capítulos es un hermoso aliciente: obras y autores que componen el fresco de cultura universal, particularmente, en las últimas décadas del siglo XX y el primer cuarto del XXI. En la sección «Tecnología y elocuencia», por ejemplo, se menciona Los testamentos traicionados (1993; edición actual: Maxi-Tusquets, 2022) de Milan Kundera para indagar en el deterioro de la intimidad y de la privacidad debido a la «gobernabilidad algorítmica» (p. 24), sumamente descubierta desde el caso Cambridge Analytica y confirmada por Alex Stamos, antiguo CSO (chief security officer) de Facebook. Alternan, además, apuntes sobre la trilogía Nuestros antepasados (1960; edición actual: Siruela, 2023) de Italo Calvino con la narración de la alerta nuclear OKO que, en 1983, cuestionó la geopolítica y la eficiencia tecnológica; el recuerdo de la imprescindible Masa y poder (1960; edición actual: Punto de Lectura, 2018) de Elias Canetti a la par que la indagación en lo viral; o las contribuciones de Néstor García Canclini y Byung-Chul Han sobre el panóptico digital que retroalimenta decisiones y gustos.
Cada sección brinda conceptos que identifican fuentes del malestar contemporáneo: en la tercera de la primera parte, Villoro afirma que «la comunicación se ha vuelto atmosférica» (p. 33) y, por ese motivo, «de pronto sabemos algo sin recordar de dónde vino: la fuente se evapora en el aire» (p. 33). La situación es muy grave cuando repercute en la documentación y la investigación del periodismo, la política, la ciencia o la educación porque las fuentes indefinidas, la sobreabundancia de información y las numerosas plataformas dificultan los procesos comunicativos a la vez que diluyen la frontera entre lo real y lo virtual. Es por esto que, en «El narcisismo de los esclavos», el autor se detenga en simulacros digitales que, vía pantalla, implican un «desperdicio de la experiencia» (p. 39) por los vacíos de sentido que comporta (p. 41). De este modo, se va perdiendo el «papel emancipador del pensamiento» (p. 51) que, en la línea propuesta por Michel Foucault, percibe la diversidad respecto a los patrones de la uniformización algorítmica.
Una de las consecuencias de esta coyuntura es la subordinación de la presencia física, que «se ha vuelto opcional e incluso innecesaria» (p. 59) ante alternativas electrónicas para resolver gestiones in absentia. Se ha generado una sumisión a dispositivos que, en el caso del capítulo 11, «Mundo dron», revela un vínculo «indistinguible del afecto» (p. 71), pues «nuestra vida emotiva depende cada vez más de aplicaciones que generan una intimidad remota» (p. 72-73) y de nuevas estrategias de control e hipervigilancia que generan neurosis digitales en el ámbito de la existencia espectral.
El capítulo 13, «El fin de la inteligencia», previene sobre el final del efecto Flynn –el aumento progresivo de la capacidad intelectiva– al mermarse el desarrollo cognitivo de los seres humanos, perderse autonomía reflexiva, destrezas comprensivas y memoria por la aceleración de los tiempos vitales y la automatización de decisiones. Villoro apunta que «los evolucionistas saben que las destrezas se acumulan de generación en generación» y «lo mismo ocurre con el desaprendizaje», ya que «las tareas sustitutivas de los aparatos hacen que las facultades asociativas y la memoria pierdan relevancia» (p. 81). Sin embargo, los libros ofrecen estímulos para fortalecer el pensamiento, aunque no por mucho si la lectura atenta deja de practicarse.
La clave de la gestión digital, según Villoro, depende de los tecnopolios y de sus prácticas depredadoras (p. 79) basadas en la extracción y comercialización de datos de los usuarios. Así, la tecnología «surgida con un propósito democratizador, se ha convertido en un botín comercial» (p. 86) en que los clientes, como se describe en la sección 15, se convierten en cautivos del algoritmo. Este ejercicio deturpado del progreso mina la confianza social al depender de intereses comerciales y derivas ideológicas que no atienden al bien común. El programa espía Pegasus o la red TOR (The Onion Router) manifiestan contradicciones: por una parte, la voluntad de control amparada en la transparencia y, por otra, el peligroso anonimato de la privacidad.
La manipulación conceptual –igual que la neolengua de George Orwell– encarna el cinismo de una época que, bajo promesas de libertad, oculta la explotación tecnofeudalista. De ahí el perfil de los hikikomoris: personas anuladas por el uso desaforado de la tecnología. El capítulo 20 explica sus identidades volátiles entre espejismos virtuales que les impiden tomar decisiones críticas. Es el síntoma evidente de un «autismo social» que aflora en hogares «donde cada miembro de la familia mira su propia pantalla» (p. 125) o en sociedades incapaces de distinguir la mentira de la verdad, retratadas por Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo (1951; edición actual: Alianza Editorial, 2019). Villoro recuerda que «la verdad no ha dejado de ser revolucionaria. El problema es que se localiza en una esfera que importa cada vez menos, la realidad» (p. 137), y que la verosimilitud adopta la apariencia de verdad sin transmitir hechos sinceros: la proliferación de programas televisivos de reality, las vidas de celebrities o la autoficción muestran «sed de veracidad» (p. 150) para «paliar la hegemonía de los estímulos virtuales» (p. 152). Buscar en las pantallas alicientes reales engendra «personalidades en fuga» (p. 158). Las circunstancias de los astronautas Serguéi Krikaliov, Scott Kelly y Catherine Coleman propiciaron explorar la vía espacial que más de un magnate contempla si la supervivencia en el planeta fuera inviable. Ante tal extremo, el Congreso Nacional Indígena de México y las comunidades zapatistas reinterpretan «el significado de la tierra» para construir «el refugio de todos» (p. 170) sobre una ecología compartida.
En consecuencia, cultivar el pensamiento y las materias que lo nutren resulta imprescindible. Villoro alude al físico cuántico Luis Orozco o al filósofo y sociólogo Edgar Morin que abogan por enseñar a pensar, a gestionar la incertidumbre y a desterrar estereotipos. El autor remarca que «la realidad virtual surgió como un recurso liberador que se convirtió en un alienante recurso de sujeción» (p. 175) y, si bien corresponde a los gobiernos legislar para acotar la biopolítica y la comercialización indiscriminada de la intimidad, la ciudadanía puede tomar decisiones desde la sociedad civil y la iniciativa personal para reforzar la democracia.
En este punto, comienza la segunda parte del libro, «Formas de leer», que ofrece un análisis situacional desde el prisma de la lectura y la literatura. Si la primera mitad abordó «las transformaciones digitales que alteran los hábitos contemporáneos», la segunda se ocupa «del modo en que la vieja tecnología de la lectura subsiste y permite que las desconcertantes novedades renueven la tradición en forma crítica» (p. 178-179). Ray Bradbury, Italo Calvino y William Gibson acompañan reflexiones sobre el sentido de lo humano, la redención lectora y la importancia del tiempo demorado. En la sección «Pasar la página, cosechar letras», Villoro se detiene en un episodio decisivo de la historia del libro –el paso de la lectura monástica (en grupo) a la escolástica (individual) en la Edad Media– y recalca que leer es «una forma de entender el mundo» (p. 198). El capítulo «“Esto matará aquello”: el libro y el edificio» recuerda el peso de la imprenta en el siglo XIX a partir de unas palabras que expresa Claude Frollo en Nuestra Señora de París de Victor Hugo y que, asimismo, certifican el declive lector en el siglo XXI por la preeminencia de las plataformas de contenidos y la aceleración vital que impide métodos pausados para conocer.
La abundancia de información conlleva a su fraccionamiento al intentar aprehender la infinitud de datos. Pero la escasez de tiempo acarrea procesos superficiales que no impulsan el saber porque abrazan formas binarias de pensamiento que derivan en simplificaciones, noticias falsas y pobreza informativa. La sección novena, «Lectura y velocidad», aborda el aporte del periodismo narrativo a la lectura atenta y profunda con que afrontar la experiencia digital más conscientemente. Villoro señala que «uno de los mayores desafíos culturales de nuestro tiempo consiste en combinar los modos de leer» (p. 222): el apresurado de la red y el pausado del libro. De manera similar al «cerebro lector bialfabetizado» de Maryanne Wolf en Lector, vuelve a casa (Deusto, 2020),[1] el autor de No soy un robot propone reforzar la lectura literaria para gestionar la fragmentación del contenido digital que invita a «leer en zigzag» (p. 224) y a priorizar las fuentes secundarias o la resonancia antes que la voz, como expone el capítulo 11.
Entonces deviene una nueva paradoja, pues cabe dominar la lectura profunda, dilatada, para ejercer «La sabiduría de ignorar» (duodécima sección) y descartar desde el conocimiento. Villoro afirma que «el mejor lector ignora lo innecesario» (p. 243), sin implicar posturas elitistas, ni contraponer la producción masiva a la restringida. Se trata de una destreza que «no sirve para abarcar más, sino, por el contrario, para advertir lo que no se debe abarcar» (p. 245). En otras épocas mediaba el «arbitraje cultural» (p. 246) de la crítica; ahora, el supuesto empirismo algorítmico, las cámaras de eco y el peso de los influencers. Esta dialéctica que, en La Galaxia Gutenberg (1962) Marshall McLuhan resuelve en favor de los mecanismos electrónicos y en detrimento de la letra impresa, «fomenta la creación de prestigiados nichos de resistencia» que se caracterizan por «la virtud compensatoria de comprometerse más a fondo con la causa que los congrega (p. 247). La nostalgia de la cultura analógica remite a una cuestión que destaca el decimosexto capítulo de la segunda parte –«Juego de manos»–: las personas están determinadas físicamente y «la civilización es táctil» (p. 266). Por eso, se recupera un aforismo de Anaxágoras que ilustra la tensión entre lo digital y lo material: «El hombre piensa porque tiene manos». De ese contraste, y de su desequilibrio, se originan conflictos actuales: la sobreinformación, la aceleración, la impaciencia, la pérdida de atención y la dificultad para gestionar incertidumbres o la misma calma.
Así, una máxima popular apuntaría hacia otra paradoja que hoy revalorizaría a la especie: errare humanum est. Ante la perfección artificial, el error de naturaleza humana y las lecciones del wabi-sabi japonés. Villoro alude a la obra Chamanes y robots (Anagrama, 2019) de Roger Bartra para plantear el umbral posthumano de la escritura y determinar que «el dictamen final sobre el uso humano o artificial del lenguaje depende de la lectura» (p. 277), de la recepción y la interpretación, ya que «en el diálogo del ser humano con la máquina, la prueba definitiva no está en lo que se escribe sino en lo que se lee» (p. 278). Por tanto, el factor humano marca la diferencia en la búsqueda del sentido metafísico.
No soy un robot nace en tiempos de realidad fragmentada y concibe la lectura como pasarela entre archipiélagos de libros, experiencias y conocimientos dentro de un océano de estímulos virtuales. Villoro subraya, precisamente, que la lectura literaria ofrece claves para entender lo incomprensible, resignificar las brumas del progreso y procesar «el desorden digital» que avanzaron David Weinberger en 2007 o Anaclet Pons en 2013. «La farmacia de las palabras», epílogo del volumen, resalta la «función integradora» (p. 309) de la lectura, fenómeno esencial de la comunicación que «depende de un pacto específico entre el emisor y el receptor», ya que «el sentido del texto se decide al otro lado de la página o la pantalla» (p. 311). A pesar de las realidades espectrales e inmersivas que amenazan a la humanidad, los libros brindan espacios de luz, sabiduría y belleza donde resistir el embate de la ignorancia. El ensayo de Juan Villoro no solo apela a quienes se desempeñan en la educación, la comunicación, la biblioteconomía, las letras, la filología, la filosofía, la sociología o las industrias culturales, sino a aquellos lectores ávidos por identificar retos presentes, interpretarlos o explorar soluciones. Y si el futuro entrañara distopías mayores, imitaremos a los sabios de Farenheit 451: memorizaremos los libros para preservar el conocimiento, la cultura y la cordura humana.
Departamento de Filología Hispánica, Teoría de la Literatura y Comunicación
Facultad de Filología y Comunicación
Universitat de Barcelona
[1] Este libro de Maryanne Wolf fue reseñado en su día en este blog. (N. de la R.)
Temes relacionats
Artícles
Butlletí EdL
Informa’t de les nostres últimes notícies!