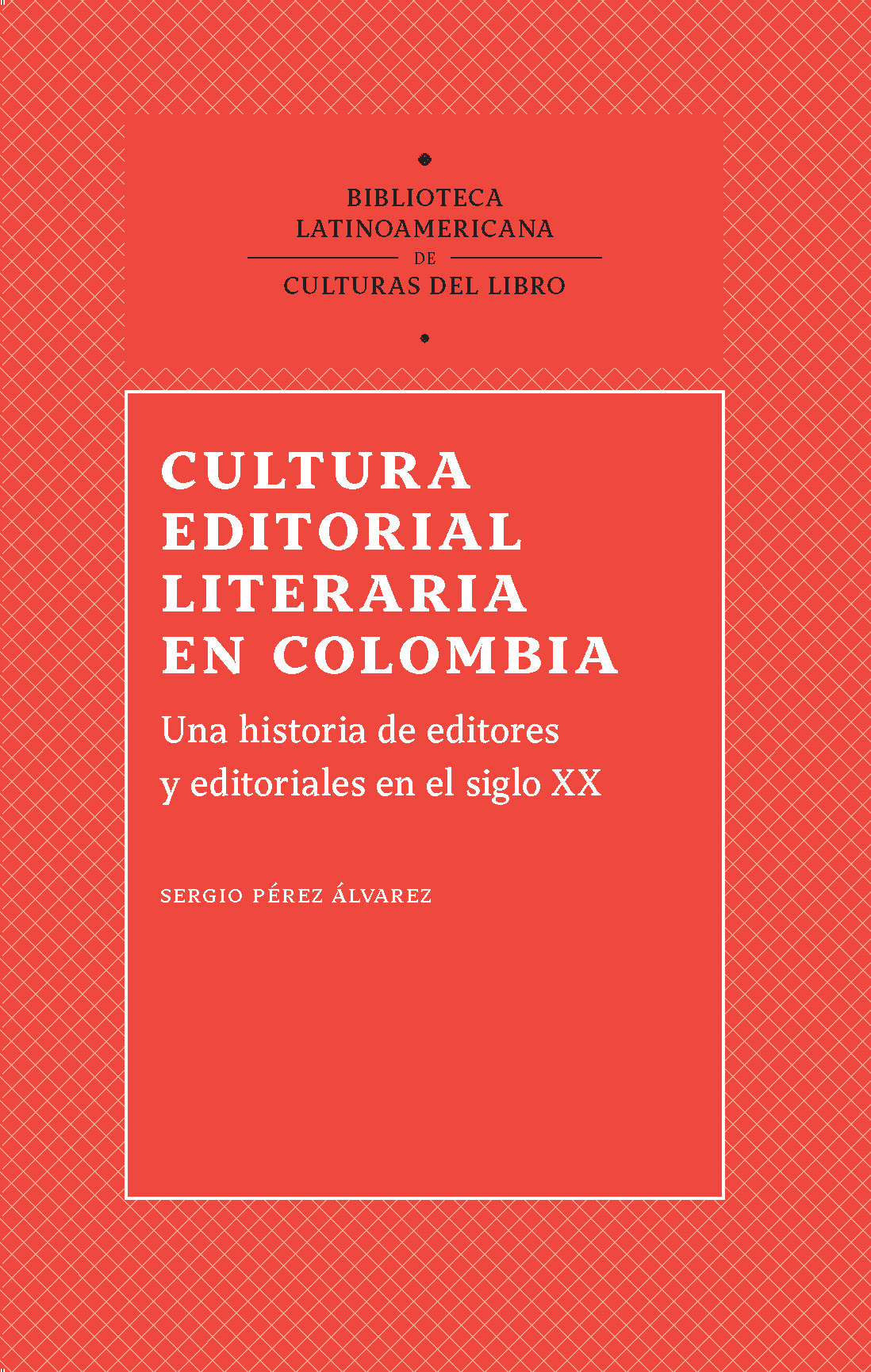 Pérez Álvarez, Sergio. Cultura editorial literaria en Colombia: una historia de editores y editoriales en el siglo XX. Bogotá: Universidad del Rosario: Editorial Pontificia Universidad Javeriana; Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2023. 431 p. (Biblioteca latinoamericana de culturas del libro; 3). ISBN 978-958-500-089-6.
Pérez Álvarez, Sergio. Cultura editorial literaria en Colombia: una historia de editores y editoriales en el siglo XX. Bogotá: Universidad del Rosario: Editorial Pontificia Universidad Javeriana; Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2023. 431 p. (Biblioteca latinoamericana de culturas del libro; 3). ISBN 978-958-500-089-6.
Tipología y temática del libro
El libro es el resultado de la tesis doctoral del autor y de una beca otorgada por el Instituto Caro y Cuervo del Ministerio de Cultura colombiano. El tema central es la historia de la emergencia y consolidación de una cultura editorial literaria en Colombia entre el siglo XIX y XX, promovida por la profesionalización de los editores de libros literarios, la trayectoria de casas editoriales y el desarrollo de proyectos de publicación.
A lo largo del análisis, el autor muestra cronológicamente cómo esta cultura editorial se fue consolidando gracias a la capacidad de los editores para articular la producción, circulación y recepción del libro. Con un enfoque preciso, y respaldado por gran cantidad de datos y fuentes, examina este sistema literario articulado desde las actuales líneas de investigación históricas, que recurren a las ciencias sociales y humanas para explicar su complejo entramado.
Desde esta perspectiva, el libro demuestra cómo la figura del editor desempeñó un papel central en la configuración de este sistema a partir de la integración y transformación de aspectos textuales, materiales, intelectuales, económicos, políticos y socioculturales. Concluye que, gracias a la modernización de los editores, las editoriales y los proyectos de publicación de corta vida, se configuró un sistema literario particular que, a su vez, propició el surgimiento de una cultura editorial literaria en Colombia durante el siglo XX.
Datos sobre el autor
Sergio Pérez Álvarez tiene diversas publicaciones desde el año 2012. Sus recientes investigaciones publicadas forman parte del estudio de la literatura y la cultura editorial en Colombia. Coordinó el libro Estudios, escritores y literaturas regionales desde el Eje Cafetero (Universidad Tecnológica de Pereira, 2022). Su artículo «Estudios sobre el libro en Colombia: una revisión» (Lingüística y literatura, 2017) es una revisión bibliográfica de la historia del libro y de la cultura editorial colombiana. Son interesantes la serie de preguntas abiertas con las que concluye el artículo para señalar vacíos temáticos de investigación encontrados en este campo de estudios. En coautoría con Rigoberto Gil publicó «La literatura colombiana entre mundialización y la diferencia. Un análisis de la “lista bicentenaria”» (Cuadernos de literatura, 2022), el artículo muestra el imaginario de la tradición literaria colombiana a partir de listas de libros de literatura enviadas por más de 100 lectores colombianos. Fue coordinador académico del libro Escribir en el agua: textos sobre literatura colombiana y latinoamericana (Sílaba, 2018).
Las historias de mujeres y sus roles durante el periodo colonial ha sido otro campo de estudio de Pérez. Publicó en coautoría con Clara E. Herrera el artículo «La música neogranadina: un espacio poblado por mujeres» (Revista de estudios colombianos, 2020) y «Negras, blancas e indias en El Carnero de Rodríguez Freyle: heterogeneidad femenina y orden colonial» (Guaraguao: revista de cultura latinoamericana, 2018).
Resumen del contenido del libro y de sus capítulos
El libro presenta un recorrido histórico de los editores de libros literarios y los proyectos editoriales en Colombia dividido en ocho capítulos cronológicos. La organización cronológica pretende evidenciar el desarrollo participativo de estos agentes dentro de un sistema editorial cada vez más complejo. Tras la descripción conceptual del editor moderno –caracterizado por tener actividades distintas al impresor y al librero–, el primer capítulo, «Rastros del editor moderno de libros en el siglo XIX en Colombia», relata los antecedentes históricos del editor moderno.
En este primer capítulo, Pérez muestra a la figura del editor conviviendo dentro de una cultura intelectual altamente politizada y concluye que hubo pocos rastros modernos en la cultura editorial decimonónica. Una particularidad general del periodo fueron los estrechos vínculos que tuvieron los impresores, editores y escritores con los partidos políticos. Los editores, además, estuvieron vinculados a la institucionalización de la literatura y a la labor profesionalizadora del escritor. Sus labores aún no se habían separado de las del impresor ni de los del librero. Tampoco había alcanzado un campo intelectual diferenciado del comercial.
Aunque la politización editorial fue una singularidad en el siglo XIX, también existieron varios casos de impresores-editores que realizaron proyectos de publicaciones propias y trabajos por encargo estatal. Otros dos agentes frecuentes en el siglo XIX fueron los impresores-empresarios, que llevaron a cabo parte de la industrialización y especialización de la actividad productiva y comercializadora de las publicaciones. Bajo esta dupla, se industrializó la imprenta y se publicaron libros con cierto sello editorial.
El mercado del libro fue prácticamente inexistente, en gran parte, por el analfabetismo mayoritario de la población y por la inestabilidad política generada por un continuo contexto bélico. A pesar de las desfavorables condiciones, se instalaron en Bogotá algunas librerías, donde circularon autores locales y extranjeros. La librería de Juan Simonnot, fundada en 1851, significó el inicio de la actividad librera en Colombia. Fue el primer espacio de carácter público al que podía acudir el lector potencial. La Librería Barcelonesa fue otro espacio de divulgación y circulación literaria de autores modernos europeos. La dirigía el catalán Rafael Curriols, librero considerado profesional en el contexto, quien importó libros desde la Ciudad Condal. Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo fundaron la Librería América, que operó como sucursal de la editorial neoyorkina Appleton and Co. Además de haber sido una sucursal, fue un espacio de reunión de intelectuales conservadores en el siglo XIX. En estos espacios se dio un crecimiento del consumo de literatura colombiana y, por tanto, el editor de libros fue configurándose y adquiriendo un lugar relevante.
En el segundo capítulo, «El editor en la ciudad letrada» Sergio Pérez muestra las continuidades literarias editoriales gestadas en el siglo XX. A la vez que aborda las primeras décadas del siglo XX, periodo en el que el editor y las publicaciones literarias van tomando forma moderna.
Gracias al mercado de libro literario de autores colombianos gestado en el siglo XIX, este objeto fue introduciéndose en la vida cultural y educativa en los inicios del siglo XX. Propone Pérez, a partir del concepto de «ciudad letrada» de Ángel Rama, que el imaginario social construido alrededor del libro tomó parte de los procesos civilizatorios impulsados por las élites criollas en América Latina. Como medida de control social y con fines europeizantes, en las urbes, el libro fue cultivo de conocimiento a la vez que forma de entretenimiento. Así es que las letras y los libros en las primeras décadas del siglo XX continuaron estando relacionados con el poder político.
Bajo este paradigma, los liberales y conservadores consideraron necesario realizar un sistema de producción literaria similar al europeo y promover tanto la publicación de libros de autores nacionales como el número de imprentas. Estas iniciativas generaron mejoras en las técnicas industriales y en la profesionalización de los talleres tipográficos. Como consecuencia de la tecnificación y del impulso del libro literario colombiano, en los inicios del siglo XX proliferaron nuevas editoriales.
Paralelamente, en las primeras décadas de 1900 se dieron otros fenómenos alrededor de la cultura literaria y editorial colombiana. Uno de ellos fue la aparición de notas culturales, artísticas y literarias en la prensa. Otro hecho relevante fue la emergencia de una nueva generación de autores que fueron consolidando grupos alrededor de proyectos editoriales de revistas para difundir sus trabajos creativos. En este contexto nació, por un lado, un nuevo lector interesado en la propia selección de obras. Por otro, aparecieron lectores aldeanos y rurales, resultado de la divulgación literaria en la prensa.
«Las primeras imprentas» es el título del tercer capítulo. En él se destaca la fundación en 1916 de la Editorial Cromos como primera casa editorial moderna. La revista Cromos estuvo destinada a un amplio número de lectores urbanos interesados en la moda, el lujo y la vida social. Además, fue una de las primeras editoriales que contrató a diseñadores para graficar las publicaciones. En este caso, el pintor Coroliano Leudo realizó dibujos, caricaturas y portadas, y poco después también participó en la creación de obras gráficas Ricardo Rendón. La importancia material productiva del texto, el uso de paratextos, la distinción gráfica y las estrategias comerciales fueron cualidades modernas de la Editorial Cromos en la publicación de libros literarios colombianos. Esta editorial también publicó un catálogo de autores que organizó la producción literaria con objetivos comerciales a la vez que intelectuales.
Durante la década de 1920, surgieron diversas casas editoriales modernas gracias a un periodo sin guerras y a un cambio en las prácticas editoriales. Una vez que el editor se separó del impresor, pudo dedicarse a atender la corrección de estilo, la diagramación, la organización y la distribución, entre otros aspectos. Esta actividad editorial mejoró significativamente la calidad de los libros colombianos.
La modernización económica y cultural de las casas editoriales de la década de 1920 fue fruto de anteriores experiencias adquiridas en las revistas culturales publicadas. Gracias a su modernización, tuvieron catálogos editoriales de calidad. Es el caso de la Casa Editorial La Cabaña, que contó con una industria impresora moderna, y de Ediciones Colombia. Esta última fue dirigida por Germán Arciniegas y Fernando Mazuera que, con visión americanista, publicaron libros de bajo costo de autores reconocidos vinculados a la tradición poética latinoamericana. Resultado de un contexto favorable y de la modernización editorial, en este periodo la producción literaria adquirió un alto esteticismo y gran profesionalismo.
El cuarto capítulo, «El editor en el proyecto cultural de la República Liberal» relata la historia de la primera colección de autores colombianos, de importantes proyectos estatales involucrados en la divulgación literaria nacional y de la promoción de la lectura destinada a una nuevo público recién alfabetizado. Sergio Pérez destaca la labor de Daniel Samper Ortega en la elaboración de la Selección Samper Ortega de literatura colombiana (1928-1937). Fue la más importante colección de libros publicados en la primera mitad del siglo XX. Como resultado de su impacto social, en 1942 esta Selección fue relevada por la Biblioteca popular de cultura colombiana, dirigida por Germán Arciniegas y coordinada, primero, por Darío Achury Valenzuela y, finalmente, por Rafael Maya.
En este capítulo se subraya la importancia que tuvieron las políticas culturales durante la República Liberal para la promoción de la lectura del libro. Durante la hegemonía liberal, el Estado editor apoyó el desarrollo de la industria editorial mediante las ferias populares del libro. Fue un contexto propicio para que surgiera cierto «capitalismo editorial», para que se fortalecieran las redes intelectuales político-culturales y para que la figura del editor se orientara en la producción de libros de calidad capaces de despertar la inteligencia de los ciudadanos-lectores.
Arturo Zapata fue un editor moderno de primera línea durante la República Liberal. Editorial Zapata, fundada en 1927, publicó una crónica periodística llamada 180 días en el frente (1933) de Arturo Arango. Este libro dio continuidad a la tipología narrativa híbrida entre la crónica periodística y la ficción iniciada con la novela La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera. Tuvo importantes artistas que ilustraron las cubiertas de los libros, como Alberto Arango Uribe. Paralelamente, Zapata editó libros de gran calidad con esmerados diseños interiores, tipografías selectas e ilustraciones porque creyó que podía competir con los libros importados y quiso estimular la producción editorial nacional.
«Sobre editores intelectuales» es el sexto capítulo, donde se relata la historia de la cultura editorial y la consolidación del editor-intelectual en las décadas de 1940 y 1950. La revista Mito, fundada en 1955 y editada por Jorge Gaitán y Hernando Valencia, fue un ejemplo paradigmático de la generación de editores que se asumieron como intelectuales. Esta revista fue importante por su originalidad y su impacto cultural en la consagración de autores profesionales colombianos en el ámbito local e internacional. Al lado de esta transformación editorial durante estas décadas, el Estado –en su labor productiva de impresos culturales, educativos, literarios y técnicos– impulsó al Instituto Caro y Cuervo y a la Imprenta Nacional como organismos editoriales institucionales. Estas instituciones se convirtieron en el refugio de editores intelectuales. Esta confluencia estatal e intelectual generó importantes producciones editoriales colombianas.
Las influencias de las editoriales australes y republicanas españolas son historiadas en este capítulo. El autor relata la actividad intelectual y editorial de los trasterrados Clemente Airó, José Prat y Gabriel Trillas. Airó hizo una importante labor en la producción de libros en la Editorial Espiral, convertida después en Editorial Iqueima. Prat y Trillas dirigieron la revista España donde plasmaron sus ideales republicanos. Concluye Pérez que el contexto de la Guerra Civil española provocó un aumento del 90 % de las publicaciones colombianas.
En el capítulo 7, «Los tiempos del boom», se aborda el boom latinoamericano como fenómeno relacionado con la influencia del Premio Seix Barral, la colección de libros de bolsillo de la Biblioteca Breve y con Barcelona como epicentro de esta nueva generación de literatos. Pero también aborda este fenómeno ocurrido en la década de 1960 con el impacto global que tuvo este boom literario. Por un lado, el interés colombiano en realizar premios nacionales de literatura. Por otro, el impulso que generó en la comercialización del libro literario y de proyectos de publicaciones independientes bajo el paradigma del «capitalismo editorial».
Gracias al boom y a la emergencia de este nuevo paradigma, muchos escritores colombianos imaginaron poder vivir de su trabajo literario, se fortaleció la institucionalización de la literatura y del formato del libro de bolsillo. La comercial Editorial Bedout, por primera vez, comercializó libros populares de bolsillo.
Otros hitos históricos marcaron el desarrollo de la cultura editorial colombiana en la década de 1960. El primero, la legislación estatal de los derechos de autor. El segundo, la fundación del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), institución fundada gracias a que la UNESCO comprendió la revolución cultural propiciada por el libro de bolsillo y el acceso masivo a la lectura de las nuevas sociedades industriales.
Finalmente, el capítulo ocho, «La consolidación de un campo editorial», aborda también los años sesenta y las décadas de 1970 y de 1980. Particularmente en la década de 1970, Colombia vivió un crecimiento en el mercado interno del libro. Consecuentemente, se cimentaron los fundamentos de las industrias editoriales y del sistema de producción, distribución y circulación masivo del libro literario. Convivieron en este periodo editoriales nacionales e internacionales. Esta convergencia consolidó el mercado editorial y estimuló la profesionalización del editor.
La editorial Carlos Valencia Editores, fundada en 1974, fue un caso especial dentro de las editoriales independientes. El editor Carlos Valencia contó en su catálogo con una colección de literatura infantil poco frecuente en las editoriales. Reeditó libros de escritores nacionales relevantes. Publicó obras inéditas colombianas de la década de 1970 y 1980. Editó una serie de autores clásicos de ciencias sociales de alta calidad material y visual. Colombia fue, en estas décadas, el tercer exportador de libros en América Latina, aunque pocos lectores tenía el país y el mercado interno era débil. Así es que en la década de 1990, el fondo de esta editorial, que contaba con 200 títulos, fue vendido.
Diversos hechos históricos alrededor de la cultura editorial ocurrieron en la década de 1980. Bajo la dirección del Estado editor, Colcultura tuvo un periodo brillante en sus publicaciones. La Editorial La Oveja Negra alcanzó ventas millonarias al ampliar su catálogo de exportación hacia los países andinos. Atraídos por el auge literario de García Márquez, las editoriales españolas llegaron a Colombia en búsqueda de un «Dorado literario». Su presencia impulsó la profesionalización de los escritores y de la cultura editorial.
De manera paralela, la intelectualidad editorial convivió en los años ochenta entre estos hechos históricos publicando proyectos independientes. En este rico contexto, los libros editados en Colombia aumentan, y en 1988 se convoca la primera Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este último hito histórico fue tan significativo que aún hoy es una de las más importantes ferias bogotanas cuya capacidad convocante es extraordinaria.
La década de 1990 es retratada en el «Epílogo: Del editor moderno al editor posmoderno». Esta década estuvo atravesada por nuevas dinámicas surgidas en la cultura editorial. Así es como los monopolios editoriales, el privilegiado lugar de los agentes literarios de la cadena productiva del libro, las grandes cifras pagadas en derechos de autor como anticipo y la presencia revolucionaria de Internet en las nuevas formas de lectura cambiaron el paradigma editorial.
Bajo este panorama, el Estado editor no tuvo un lugar privilegiado y los proyectos independientes vendieron poco. En contrapartida, la Editorial Norma, filial de la empresa Carvajal, encontró un interesante nicho de mercado en los libros de literatura infantiles pop-ups, gracias a su previa experiencia en la producción de libros de texto escolares. Más adelante, constituyó un catálogo de colección de literatura para adultos llamado La otra orilla. En esta colección se publicaron traducciones y autores latinoamericanos reconocidos, entre ellos a García Márquez tras su ruptura con la Editorial La Oveja Negra.
La otra orilla fue relevante en la internacionalización de autores colombianos como Santiago Gamboa o Jorge Franco, quienes hicieron parte del grupo de escritores representativos de la narrativa literaria del postboom. Por primera vez, este grupo de literatos tuvo una editorial y trabajó en un rico contexto nacional que había adquirido capital simbólico y económico. Así es como los autores pudieron recibir retribución económica por su trabajo creativo y sus obras contaron con procesos de alta calidad editorial. Sin embargo, la Editorial Norma, entre otros casos, en 2011 cerró la publicación de libros literarios a causa de la crisis económica colombiana y de políticas neoliberales internacionales. Estas condiciones político-económicas, junto con otros cambios de paradigmas en la cultura de los impresos literarios, provocaron que en la primera década del siglo XXI se acabara el periodo de las editoriales latinoamericanas modernas y comenzara un nuevo modelo editorial posmoderno.
Las referencias bibliográficas del libro
Las referencias bibliográficas son exhaustivas. Pérez revisa a los autores centrales de la historia del libro, de la edición y de la lectura que han escrito sobre el caso de la literatura en Colombia desde las perspectivas teóricas inauguradas por los europeos Henri-Jean Martin y Lucien Febvre sobre la materialidad y la dimensión cultural del libro. También referencia los trabajos publicados a partir de las aportaciones teórico-metodológicas de Robert Darnton dentro del contexto colombiano. Aborda las formas en que los libros y sus materialidades incidieron en las personas o comunidades lectoras mediante la línea teórico-metodológica de Roger Chartier. Así es que la bibliografía incluye investigaciones sobre la historia de la lectura y la recepción literaria en Colombia.
Si bien toma los conceptos propuestos por Pierre Bourdieu de «campo literario», «campo editorial» y «capitalismo editorial», el autor no pretende desarrollarlos ni corroborarlos en la investigación. Acude a ellos para escribir la historia de la edición a través del relato de las prácticas y las dinámicas involucradas en la nueva comprensión de la literatura. Esta nueva comprensión indaga la literatura en su dimensión histórica, social, simbólica y económica arraigada al singular contexto de modernizacion nacional.
Otro campo de referencia es el clásico concepto latinoamericano «ciudad letrada» formulado por Ángel Rama, quien propuso esta noción como sistema civilizatorio regional urbano y mecanismo de control social. Además, recoge las aportaciones de autores relevantes colombianos que han investigado la historia y la modernización en Colombia del siglo XX junto con los trabajos sobre imprenta, librerías, la industria del libro, los críticos, los escritores, la edición, la lectura, las ferias del libro, las bibliotecas, entre otros.
A partir de estos marcos teóricos metodológicos y de los estudios temáticos que forman parte de la historia de la edición, Sergio Pérez particularmente referencia las publicaciones académicas contemporáneas que han contribuido al estudio de la edición y de los proyectos editoriales desde el marco de las ciencias sociales y humanas. Entre estos autores, cita a Paula Marín, Diana Paola Guzmán, Juan David Murillo, Miguel Pineda, Felipe Vanderhuck o Patricia Cardona.
Sin duda, Pérez realizó un minucioso y exhaustivo trabajo en la compilación de fuentes sobre las temáticas y los marcos teóricos descritos. La amplia bibliografía es una característica relevante de este libro. Si bien predominan las fuentes secundarias, el desarrollo de la investigación también involucra fuentes primarias hemerográficas y de otras tipologías que aportan valiosa información a las áreas de estudio. En total hay más de 450 citas de distintos tipos de publicaciones del siglo XX y XXI.
Otro aspecto valioso del libro son las notas a pie de página. A través de estas, el autor proporciona gran cantidad de información para ampliar las referencias bibliográficas de los temas tratados y para completar el hilo narrativo precisando contextos, perfiles de agentes, argumentaciones, información histórica y posturas interpretativas de autores citados, entre otros.
Aportaciones del libro a los lectores
El libro cuenta con un índice onomástico. Sin embargo, Sergio Pérez, en oposición a la tradicional historización del libro, la edición y la lectura, elimina las tablas cuantitativas. En contraposición, se enfoca en entretejer la cuantificación numérica con la historia vinculada a las ciencias sociales para explicar la complejidad de la cultura editorial de Colombia. Su escritura es fluida, fácil de leer y comprender. Desde la perspectiva de las ciencias sociales en Colombia, la compilación histórica de los editores y las editoriales en los siglos XIX y XX es inédita. Así es que es un libro útil tanto para el público especializado como para el general interesado en la cultura editorial colombiana.
Milena Trujillo Acosta
Doctoranda del programa de doctorado en Información y Comunicación. Universidad de Barcelona. milenatrujilloacosta@gmail.com

Afegeix un nou comentari