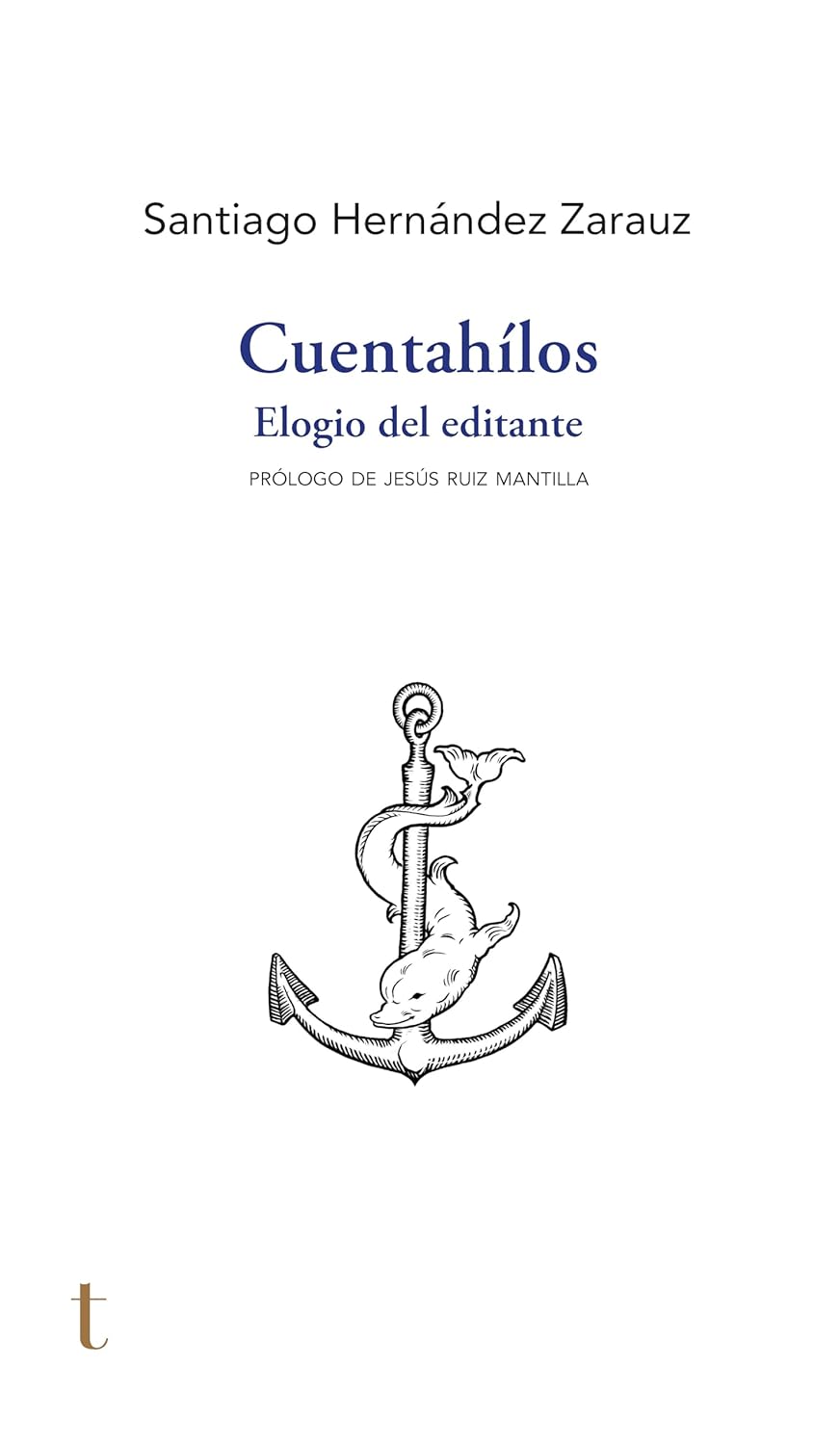 Hernández Zarauz, Santiago. Cuentahilos: elogio del editante. Pról., Jesús Ruiz Mantilla. Madrid: Trama, 2024. 203 p. (Largo recorrido). ISBN 978-84-128117-9-7. 19 €.
Hernández Zarauz, Santiago. Cuentahilos: elogio del editante. Pról., Jesús Ruiz Mantilla. Madrid: Trama, 2024. 203 p. (Largo recorrido). ISBN 978-84-128117-9-7. 19 €.
Esta obra nos ofrece una perspectiva rica y actual sobre la historia del libro, el ejercicio editorial y el ecosistema en el que se desenvuelven librerías, bibliotecas y lectores. A lo largo de sus páginas, el autor nos invita a explorar la evolución del mundo del libro desde la Edad Media hasta la actualidad, ofreciendo un análisis profundo de cómo han cambiado las prácticas de lectura y edición con el paso del tiempo.
Uno de los aspectos más destacados de la obra es la contraposición entre dos formas de lectura que marcaron etapas cruciales en la historia del libro. Por un lado, se describe la lectura en voz alta en las abadías medievales, concebida con un fin religioso y comunitario, como un acto colectivo que formaba parte de la vida monástica. En contraste, surge la lectura silenciosa, privada y portátil, que se difundió con el auge de la imprenta en el Renacimiento. Esta transformación de la lectura, según el autor, tiene en Aldo Manuzio una figura central, ya que su labor editorial impulsó una nueva manera de concebir el libro y su uso personal.
Otro tema relevante es el funcionamiento del entramado editorial contemporáneo, ejemplificado con el caso de la poeta Louise Glück. El cambio en la concesión de derechos de la editorial Pre-Textos a la editorial Visor ilustra las dinámicas y las disputas por los derechos de autor y los catálogos, poniendo de manifiesto las complejidades del sector editorial actual y de lo que esperan algunos autores de sus agentes.
La obra también reflexiona sobre la evolución del comercio del libro, ejemplificado por la desaparición de librerías de –lamentablemente– corta vida como Los Editores en Madrid, y el resurgimiento de otras con historia, como Pérgamo. Este fenómeno revela las transformaciones del mercado de los libros caracterizado tanto por el surgimiento como la desaparición de librerías.
Un concepto clave desarrollado en el libro es el de «editante», un término que alude a una figura híbrida entre el editor y el mediador cultural. Este concepto se desarrolla a través de ejemplos concretos muy dispares, como el trabajo de Claudio López Lamadrid, quien dirigió varios sellos de Penguin Random House Mondadori, y la labor de Céleste Albaret, ama de llaves y confidente de Marcel Proust durante la elaboración de En busca del tiempo perdido. La figura del «editante» se presenta como esencial para entender el papel que juega el editor en el pasado, sobre todo en el siglo XX, y en la actualidad, no solo en la selección de textos, sino también en la creación de un contexto cultural alrededor del libro.
Estos y otros temas componen los 17 capítulos de la obra, que abordan de manera amena y sintética distintos aspectos del mundo editorial. A lo largo del texto, el autor ofrece una reflexión sobre las peculiaridades del mundo editorial, sus protagonistas y sus destinatarios, los lectores. Es importante destacar que esta colección de textos, escritos por Santiago Hernández Zarauz entre 2020 y 2023, no pretende ser un estudio académico ni una cronología exhaustiva de la edición. En palabras del propio autor, su intención es «sostener y mirar con atención ideas, referencias, circunstancias y coyunturas actuales con ánimo de dibujar un amplio abanico de escenarios para conversar, a fin de cuentas, sobre libros» (p. 18). Esta aproximación permite al lector adentrarse en una reflexión actualizada y personal sobre el mundo del libro y su evolución.
Se trata, por tanto, de una obra que interesará tanto a quienes estén atraídos por el mundo editorial en su conjunto, como a aquellos interesados en sus dimensiones de prescripción y mediación cultural, así como en la recomendación y venta de libros en librerías.
Los dos primeros capítulos exploran, como se mencionó anteriormente, el surgimiento de la lectura en las abadías medievales y el papel de los primeros editores renacentistas. Especial atención se da al caso de Aldo Manuzio y su decisión de publicar las Geórgicas de Virgilio en 1501 en formato «in octavo», hasta entonces reservado a mapas y misales. Esta innovación marcó el inicio de los libros de bolsillo, facilitando el acceso a la lectura privada y portátil, un cambio que redefinió la relación entre los lectores y el objeto libro.
Aldo Manuzio, hacedor de libros
En el tercero de los textos, titulado «Aldo Manuzio, hacedor de libros», Hernández Zarauz nos presenta con mayor detalle la figura de este editor pionero, cuya labor tuvo una repercusión fundamental en la historia editorial. En la página 49 leemos:
Viajó muy joven de Bassiano a Roma para estudiar en la Sapienza. Abandonó su nombre de pila, Teobaldo, y adoptó un nombre romano. Roma vivía un periodo dorado en el que el humanismo permitía una inmensa apertura al conocimiento y el saber, lo que se materializó con la industrialización de la imprenta y la diseminación del libro. Con Petrarca como figura fundamental, la Sapienza romana era una institución que educaba a sus alumnos en la búsqueda de manuscritos en griego para leerlos, traducirlos y asimilarlos en el pensamiento contemporáneo. Un elevado número de académicos griegos llegó a la península itálica después del Concilio de Basilea en 1431, lo que permitió, entre otras cosas, la reconciliación entre la Iglesia griega y la romana. (p. 49-50).
Manuzio cultivó valiosas amistades, entre ellas la de Erasmo de Róterdam, cuyo Elogio de la locura estuvo a punto de ser editado en su imprenta de Venecia, de no haber sido por su fallecimiento en 1515.
Hernández Zarauz prosigue con su labor de desentrañar las claves fundamentales de la biografía de Manuzio y ofrece referencias para profundizar en su figura, como la obra de Helen Barolini Aldus and his dream book (Italica Press, 2008). El «libro de ensueño» al que hace referencia el título es la Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna, considerada una obra maestra del diseño editorial renacentista. Sobre esta y sobre el extraordinario saber hacer del primer editante italiano, Zarauz añade:
Manuzio no solo dominaba el arte de la impresión, la tipografía, la encuadernación y la composición del libro, sino que sabía rodearse de las personas adecuadas y comprendía a la perfección cómo aprovechar el mercado del libro. Su habilidad para editar y comerciar le permitió establecer conexiones con ciudades como Frankfurt y Londres, consolidando así la expansión del libro impreso. (p. 53).
Pérdidas en el mundo editorial
En el quinto texto, titulado «Let’s call the whole thing off», Hernández Zarauz introduce su concepto de «editante» en contraste con los términos anglosajones «publisher» y «editor». Para ello, repasa la trayectoria de Jacques Schiffrin y su hijo André Schiffrin, quienes, junto a otros colaboradores, fueron artífices de sellos de gran importancia en la historia editorial, como la prestigiosa Bibliothèque de la Pléiade de Gallimard en Francia o Pantheon Books en Estados Unidos.
El autor recuerda la contextualización que planteaba André Schiffrin en su libro La edición sin editores (Destino, 2000), donde denunciaba la pérdida de la labor insustituible del editor dentro de los grandes grupos editoriales. En este sentido, Hernández Zarauz señala que su concepto de «editante» busca tender un puente entre las figuras del «publisher» y el «editor», reivindicando el papel del editor como agente fundamental en la selección, difusión y consolidación de la cultura literaria.
El cuentahilos y la historia de Benjamin Day
Este capítulo nos invita a descubrir la razón detrás del título de la obra de Hernández Zarauz y a conocer a un personaje que quizás pocos conocen, o que al menos yo desconocía hasta este momento: Benjamin Henry Day (1810-1889), editor de periódicos estadounidense. En este texto, se narra la publicación de un artículo en The New York Sun en agosto de 1835, que pasó a la historia como «The great Moon hoax» (El gran engaño lunar), un relato ficticio que hablaba del supuesto descubrimiento en la Luna de ríos, océanos, bosques y animales. Esta historia, evidentemente inventada, convirtió a Day en uno de los pioneros de las noticias falsas, un fenómeno el de las fake news que resuena no solo en el pasado, sino también en la actualidad. Este tipo de engaños ya había dejado huella en otros episodios, como en la famosa transmisión radiofónica de La guerra de los mundos de Orson Welles, que causó pánico entre los oyentes en 1938, o incluso en el caso de los espejismos y pareidolias científicas, como aquellos canales de Marte, que fueron supuestamente observados por Percival Lowell, pero que fueron puestos en duda por José Comás y Solà, primer director del Observatorio Fabra. En tiempos recientes, el fenómeno de las noticias falsas ha cobrado nueva relevancia con las redes sociales y el escándalo de Cambridge Analytica, que puso en evidencia el poder de la manipulación digital.
Benjamin Day no solo fue el creador del primer «penny press» (periódico de un penique), gracias a sus innovaciones en los procesos de impresión y distribución, sino que también era ilustrador y usaba una lupa de 10 aumentos, conocida como «cuentahilos», para examinar la calidad de los ejemplares de su periódico. Hernández Zarauz utiliza esta herramienta como metáfora para referirse a dos casas editoriales que se especializan en la publicación de libros sobre libros. Un ejemplo de ello es Trama Editorial, de la cual nos recuerda:
Fundada en España en 1996, Trama Editorial se dedica a la publicación, revisión y lectura de textos que resuenan con el universo de los libros, la edición, las palabras y la lectura. Con la colección Tipos móviles como claro exponente, Trama es una editorial que reúne a las voces más influyentes de la edición contemporánea y las pone en diálogo con los fantasmas que fundaron los pilares filosóficos, estéticos y literarios de muchas de las formas en que hoy entendemos la edición. (p. 71).
Es precisamente en Trama Editorial donde encontramos publicada la presente obra: Cuentahilos: elogio del editante.
En segundo lugar, el autor nos recomienda la editorial Ampersand, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, como otro excelente ejemplo de «cuentahilos». Esta editorial nos invita a ampliar nuestro enfoque sobre las tendencias editoriales internacionales:
[Es un] proyecto que nació en el año 2012 con la intención de poner en papel y tinta libros sobre libros en un formato muy cuidado y también elegante. Un trabajo minucioso de edición, corrección y diseño que se complementa con un interesante aparato de distribución que ya tiene presencia en España y también en México. Podemos asegurar que se trata de un sello que desde sus inicios ha impreso títulos admirables y bien elegidos alrededor de un catálogo que mira con atención la historia del conocimiento y la palabra, partiendo de principios estéticos y literarios muy bien imaginados. (p. 73).
Este análisis no solo nos permite adentrarnos en el mundo de la edición contemporánea, sino también en las implicaciones filosóficas y estéticas de las casas editoriales que, como Trama y Ampersand, se han convertido en referentes al explorar el universo literario con una mirada profunda y reflexiva.
Editar es prescribir
Este texto, correspondiente al capítulo octavo de la obra, nos introduce a otras personalidades influyentes en el mundo del libro. Un ejemplo destacado es el de Claudio López Lamadrid, y la obra Una vocación de editor (Gris Tormenta, 2020), escrita por Ignacio Echeverría, que rinde homenaje a la trayectoria editorial de quien fuera su amigo y compañero en la editorial Tusquets.[1] A lo largo del tiempo, sus caminos se separaron, pero ambos compartieron un trasfondo común: el mundo de la edición y la crítica literaria. Echeverría escribe sobre esta relación con franqueza y agradecimiento: «Ambos, crítico y editor, son prescriptores, pero prescriben con la vista puesta en lugares distintos» (p. 88).
Esta cita subraya una distinción clave entre los dos roles. Mientras que el crítico literario prescribe desde la mirada reflexiva y analítica del texto, el editor, aunque también prescriptor, lo hace con un enfoque pragmático y de mediación, guiado por consideraciones del mercado, la producción y la recepción de los libros. Esta diferencia en la prescripción, por lo tanto, plantea una de las dinámicas esenciales del mundo editorial: la distinción entre el acto de valorar la obra y el de darla a conocer al público.
Por su parte, Claudio López Lamadrid fue una figura central en la dirección editorial de Penguin Random House Mondadori, un conglomerado que es fuente de numerosas novedades literarias. Hernández Zarauz ofrece una reflexión sobre su personalidad y sus logros:
Aunque su personalidad fue sigilosa y callada frente al reflector de quienes escribían, Claudio López Lamadrid supo encontrar en las redes sociales y en Internet un territorio fértil para acercarse a muchos más lectores. Esa apertura hacia las nuevas tecnologías no solo habla de la interesante búsqueda por promover nuevas herramientas de lectura, sino que acusa que Claudio fue un hijo de su tiempo. Un editor que defendió un perfil mucho más polisémico de la profesión editante, en la que realizó labores de corrección, cotejo y acompañamiento, al mismo tiempo que se sabía que mucho de lo que permite que un libro se lea y llegue a las librerías reside fuera del escritorio de la oficina. (p. 91).
Este fragmento revela la capacidad de López Lamadrid para adaptarse y aprovechar las herramientas tecnológicas que surgieron durante su carrera. No solo fue un editor comprometido con los procesos tradicionales de corrección y revisión de textos, sino que supo integrar las posibilidades que ofrecieron las plataformas digitales y las redes sociales para ampliar su alcance y conectar con una audiencia más amplia. Esta habilidad para navegar entre lo tradicional y lo moderno resalta una característica clave del editor contemporáneo, quien debe gestionar tanto la producción física del libro como las estrategias de visibilidad en un mundo cada vez más digitalizado.
Además, la cita también destaca la visión de López Lamadrid sobre el rol del editor como algo mucho más amplio que el de simplemente seleccionar y corregir textos. El editor es un facilitador del proceso editorial en su conjunto, cuyo trabajo trasciende la oficina y se extiende a la comercialización y distribución del libro. Es un mediador entre el autor, el lector y el mercado, y su influencia sobre la vida de un libro es, a menudo, invisible pero crucial.
Anaqueles que se cierran y se abren
Bajo el título «Anaquel», Hernández Zarauz presenta el noveno texto de esta obra, donde reflexiona sobre el cierre de la librería madrileña Los Editores en 2020, ubicada en el barrio de Salamanca, cerca del Parque del Retiro y la Puerta de Alcalá. Este cierre fue consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, que afectó gravemente a muchas librerías, como en el caso de Los Editores, que no pudo sostenerse durante esos difíciles meses.
Los Editores surgió gracias a la iniciativa de tres libreras: Pilar, Philippine y Manuela, quienes se dieron cuenta de que, aunque en barrios como Tribunal o Lavapiés había muchas librerías, en el barrio de Salamanca la oferta era escasa. Decidieron abrir este espacio con un enfoque único, presentando los libros organizados por editoriales en lugar de clasificarlos por temas, lo que les permitió crear una experiencia diferente para los lectores.
Hernández Zarauz menciona que fue un cliente frecuente de Los Editores y describe a las libreras como personas generosas y cálidas, con una gran intuición de lectoras experimentadas. De ellas comenta: «son generosas y cálidas personas quienes tienen muy afinada una intuición de lectoras avezadas, atributo que no solo las mantiene pendientes de lo que acontece en el trajín cultural del momento, sino que también les permite leer con atención qué es lo que el comensal está buscando». Esta capacidad de las libreras para conocer a sus clientes y guiarlos en su elección de libros hizo de Los Editores un lugar especial, donde no solo se vendían libros, sino que se ofrecía una experiencia literaria personalizada.
Poco después de este cierre, la librería más antigua de Madrid, Pérgamo, estuvo a punto de enfrentar una situación similar. Sin embargo, un hombre mexicano anónimo, quien había visitado la librería en su infancia junto a sus padres, compró el negocio y le encargó la dirección a Jorge F. Hernández, escritor mexicano y padre del autor. Con esta acción, Pérgamo logró salvarse del cierre.
Hernández Zarauz nos cuenta que, aunque con «distancia pero con cercanía familiar», acompañó a su padre en este proceso, apoyado por tres jóvenes libreros: «Pablo, María y José, quienes llevan el rumbo de este hermoso galeón». A través de esta historia, se nos muestra cómo Pérgamo siguió adelante, manteniendo su esencia mientras se adaptaba a los tiempos actuales.
Aunque el autor habla de su implicación con una cierta distancia, relata con detalle muchos recuerdos y anécdotas sobre los lectores y las nuevas vivencias de Pérgamo, que sigue siendo un punto de encuentro clave para los lectores de su entorno. Estas historias nos muestran cómo, a pesar de los tiempos difíciles, las librerías siguen siendo un lugar fundamental en la vida cultural de la ciudad, un espacio donde los libros encuentran su lugar y los lectores pueden seguir buscando y descubriendo nuevas historias.
Sobre el problema de la traducción y nuevas dimensiones del editante
En el siguiente texto, el autor introduce un aspecto muy distinto al de los capítulos anteriores, lo que refuerza el enfoque polisémico de la obra. En particular, Hernández Zarauz aborda la polémica generada en torno a la traducción del poema The hill we climb, escrito por la joven poetisa estadounidense Amanda Gorman (Los Ángeles, 1998) y recitado en la ceremonia de investidura de Joe Biden el 20 de enero de 2021. Según el autor, el poema tiene resonancias con The leaves of grass de Walt Whitman y «comparte espacios que retoman el imaginario norteamericano» (p. 108). Sin embargo, la controversia surgió cuando Gorman expresó su preferencia porque su obra fuera traducida por una mujer, preferentemente de su edad, negra y activista. Como resultado de esta solicitud, se vetó a Víctor Obiols para la traducción al catalán y a Marieke Lucas Rijneveld para la traducción al neerlandés. Hernández Zarauz reflexiona sobre este caso, denominado por él como «el caso Gorman-traducción», y centra su atención en el papel fundamental de la traducción, citando el influyente ensayo de Edith Grossman Por qué importa la traducción (Katz, 2011), que subraya la importancia de la traducción en la literatura y la cultura. El autor lleva esta reflexión un paso más allá, conectándola con el origen de la labor editorial en el Renacimiento, especialmente con la figura de Aldo Manuzio, quien jugó un papel clave en la evolución de la edición moderna:
Aldo Manuzio jamás hubiese podido consagrar su empresa editorial sin la proliferación y las impresiones de las traducciones y ediciones de gramática que salían de su taller. Es el Renacimiento que brota un punto de inflexión para la edición, sin duda, pero el barro de su importancia jamás hubiese encontrado la forma ni perdurado en el tiempo sin que la traducción hubiese permitido que muchos escritos comenzaran a aparecer en lenguas que se hablaban de manera cotidiana en los canales venecianos, como en las rutas comerciales alemanas e inglesas. (p. 114).
Este extracto pone de manifiesto cómo, en el Renacimiento, la traducción no solo fue un vehículo para transmitir ideas, sino una herramienta esencial para la expansión de la cultura y el conocimiento. La proliferación de traducciones y ediciones de textos a diferentes lenguas permitió la difusión de obras fundamentales que, de otro modo, no habrían llegado a amplias audiencias ni habrían dejado su huella en la cultura europea. Sin la traducción, el Renacimiento no habría tenido el mismo impacto cultural.
Sin embargo, Hernández Zarauz señala que el fundamentalismo de la identidad cultural va en contra de la apertura que la escritura y la traducción crítica requieren. La insistencia en que el traductor o la traductora pertenezca a una identidad cultural (por supuesto, sociológicamente construida) similar a la del autor original limita las posibilidades de expansión y comprensión de los textos. La traducción, al ser un acto de mediación entre diferentes lenguas y culturas, no debe verse como una transferencia de significado literal, sino como un proceso de adaptación y reinterpretación que enriquece el texto original.
Es importante subrayar que, en este contexto, traductor y editante son roles diferentes. El traductor es quien convierte un texto de un idioma a otro, manteniendo la fidelidad al contenido original. El editante, en cambio, adopta una función distinta: se ocupa de coleccionar, seleccionar y organizar los textos que componen una obra, ayudando a dar forma al conjunto final sin intervenir en el contenido de manera tan directa como lo hace el traductor. El editante no reescribe ni adapta el texto, sino que participa en el proceso, sembrando las condiciones que aseguren una obra coherente.
Este concepto se ilustra en el siguiente capítulo titulado «Celeste Albaret, editante de Proust», en el que el autor destaca la figura de Albaret, quien fue ama de llaves y también «editante» de Proust. Albaret, a través de su trabajo con Proust, que podemos conocer entre otros títulos citados por el autor, en Monsieur Proust (Capitán Swing, 2013), las memorias de Albaret publicadas en castellano con la introducción de Luis Antonio de Villena. Albaret no solo colaboró en la organización de los textos del autor, sino que ayudó a poner orden en la gran colección de papeles siguiendo sus instrucciones. Su intervención fue importante para que los textos de Proust adquirieran la forma que finalmente llegaron a tener.
Habitar el infinito
El capítulo doce está dedicado al ensayo El infinito en un junco de Irene Vallejo, editado por Siruela, al que el autor dedica no pocas palabras de entusiasmo, afirmando: «todos los caminos llevan a El infinito en un junco». Este ensayo retorna al origen, como todo buen ejercicio filológico, y a la historia del libro y de la escritura, sobre lo cual Hernández Zarauz añade:
Irene Vallejo apuesta por ese sendero para hilar una inmensa serie de lecturas, inquietudes, anécdotas, citas, referencias y curiosidades en un colorido telar que lleva muy bien amarrados sus nudos y que habla de un objeto del que damos por sentado su lugar y su función, pero sobre el que parecía que hacía mucha falta volver a reflexionar con calma. (p. 132).
Precisamente, el hecho de que se haya convertido en un fenómeno editorial, con 11 ediciones hasta el momento, confirma esta afirmación.
El autor establece un paralelismo entre esta obra y The book de Amaranth Borsuk, editado en su traducción por la editorial Ampersand de Buenos Aires en 2020, un libro que recupera algunos ejercicios editoriales de América Latina, como el quipu andino.[2]
Hernández Zarauz aprovecha la ocasión para elogiar nuevos formatos en la larga historia del libro, como el audiolibro, que conecta con el pasado de las lecturas en voz alta que se realizaban en los comedores de las abadías medievales. También es una oportunidad para reflexionar sobre la trayectoria de la editorial Siruela, que publicó el libro de Vallejo:
Siruela fue una editorial que encontró un interés inmediato entre los lectores españoles del tiempo de su fundación. La delicadeza de cada una de las decisiones editoriales elevó el interés por el catálogo de un sello que muy pronto se convirtió en un lugar imprescindible para los lectores de Iberoamérica. (p. 138).
El autor menciona otros hitos editoriales de Siruela, como Seis propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, las obras de Clarice Lispector, o, entre otros ejemplos, la colección de literatura infantil, así como la edición de El mundo de Sofía de Jostein Gaarder, que guarda paralelismos mediáticos con el actual El infinito en un junco.
En 2004, Jacobo Siruela abandonó la dirección de la editorial que había ejercido durante treinta años, tras ser adquirida por Germán Sánchez Ruipérez, entonces dueño del Grupo Anaya. Siruela quedó bajo la dirección de Ofelia Grande, y Jacobo fundó Ediciones Atalanta en 2005, otro gran sello de nuestro presente. Ese cambio de manos y la posibilidad de una continuidad exitosa hablan bien de las habilidades y las generosidades de los protagonistas de esta historia, según comprendemos con la lectura de este texto.
Del retrato de la familia Einaudi a las 28 vidas del Gatopardo
En los textos catorce y quince de la obra, Hernández Zarauz nos presenta un bosquejo sobre la historia de la editorial italiana Einaudi y sus protagonistas, incluyendo a figuras clave como Giulio Einaudi, los Ginzburg, Pavese, Calvino, Bobbio, Pasolini, Elsa Morante, Primo Levi, entre otros personajes fundamentales de la cultura y la literatura italiana del siglo XX. El autor aborda la vocación inicial de la editorial, su constitución como una familia o comunidad intelectual única, y su posterior disolución en su etapa final.
A lo largo de este recorrido, Hernández Zarauz plantea una serie de preguntas importantes:
¿Podemos entender hoy el oficio de editor como el que desempeñaba Giulio? ¿Siguen existiendo editores clásicos? ¿Aquellos que en su persona –por no decir apellido– encarnaban la mística de sus catálogos? ¿Hoy en día, existe un clima que logre equilibrar el rigor financiero necesario para que una editorial sobreviva con el criterio personal de las lecturas que un editor imagina? Todas estas preguntas surgen en mi cabeza mientras reflexiono sobre lo limitado del universo sobre el que escribo. Un camino literario centrado en el mundo hispanoamericano pero que, de manera inevitable, remite a las lecturas que he descubierto y a las inquietudes editoriales que me han obsesionado. (p. 161).
Junto a este planteamiento, el autor dedica un nuevo elogio a otro «editor editante», en este caso al madrileño Alberto Anaut, por su trabajo en múltiples iniciativas culturales y editoriales. Entre sus logros destaca la creación de la editorial La Fábrica, la revista Matador, la Escuela SUR de profesiones artísticas, el Festival de Cine Notodofilmfest, el Festival Eñe y el Madrid Design Festival, entre muchas otras contribuciones a la cultura y la edición. El título de «gato» hace alusión, además, a una identificación del autor con la obra de El Gatopardo de Lampedusa, a través de la figura de Anaut, quien, como este personaje literario, parece haber adoptado diversas facetas y proyectos a lo largo de su carrera.
Una visión sobre el futuro del libro
Finalizaremos esta recensión de la obra comentando los últimos textos de Cuentahilos: elogio del editante, que llevan por título «Derrota» y «Poner los pies donde la arena quema». En estos textos, Hernández Zarauz nos plantea que, a pesar de lo bien que funciona la invención del libro desde hace siglos, con la seguridad y eficacia de una cuchara o una bicicleta, también podría abrirse la puerta a nuevos desarrollos.
El capítulo número dieciséis de Cuentahilos se presenta como una reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro del libro, en clave de derrota. Sin embargo, con la precisión de considerar la idea de derrota no como la pérdida de una guerra, sino como la pérdida de una batalla: la del libro electrónico frente al libro en papel. A pesar de este aparente revés, el autor sostiene que deberíamos esperar lo contrario.
Asumir la derrota (del libro de papel frente al electrónico) sería beneficioso y podría solucionar problemas actuales, que se inscriben en el contexto de la crisis ecológica y energética, que podría agravarse en un futuro no tan lejano:
Más allá de las estadísticas que miden con precisión cuánto se lee en pantalla o cuántos siguen leyendo en papel, asumir la derrota del libro físico abre todo un abanico de posibilidades para ensayar los muchos caminos que puede tomar la lectura en un presente en el que conviven las pantallas y las páginas de papel. (p. 176).
Reconoce que el libro es un invento cercano en cuanto a sencillez y utilidad a los inventos inmejorables ya señalados, y que eso explica «por qué parece aceptar y adoptar muy pocas alteraciones en su esqueleto» (p. 179). En efecto, medios de expresión como el cine o la música han cambiado mucho más durante la revolución digital, con el desarrollo de plataformas como Spotify, Apple Music, Idagio, Netflix o Filmin, entre otras, en comparación con el cambio mucho más modesto que ha sufrido el libro.
En la actualidad, la única plataforma que se asemeja a las anteriores es Amazon Kindle, pero con las condiciones draconianas de ese gigante tecnológico. No es de extrañar que muchas editoriales selectas prefieran no entrar en este terreno, como es el caso de Acantilado o Atalanta, por poner dos ejemplos. La piratería ya no es un problema tan grande como lo fue en años anteriores, pero lo que ofrece Amazon es el gran factor que mantiene la situación actual, con muchos lectores prefiriendo el papel, la visita frecuente a sus librerías de referencia, tal como reconoce el autor:
Pienso en voz alta mientras escribo y también intento entender de qué manera se puede incluir a las librerías en este intercambio. El encuentro social es imprescindible y también funge como un espacio en el que las editoriales pueden escuchar las inquietudes de los lectores que siguen el camino que propone su catálogo. (p. 185).
A pesar de la loable preocupación por la crisis ecológica y la necesidad de encontrar nuevas formas de distribución cultural, de momento parece difícil poder replicar el ecosistema del libro, con toda su complejidad y riqueza, en el ámbito digital, e incluso compite negativamente con la necesidad de limitar el contacto con las pantallas de niños y adolescentes, también por medio del ejemplo que los adultos deben dar.
El último capítulo de Cuentahilos lo dedica el autor a la gran aventura que supone abrir una editorial, lo cual expresa con un símil marinero: «Abrir un sello editorial en un mundo con tanta incertidumbre como este supone una aventura tan arriesgada como excitante para quien decide zarpar y navegarla» (p. 187).
Nos recuerda incluso reflexiones de autores como T.S. Eliot, quien consideraba que una empresa editorial no está destinada a ganar dinero, sino a perder lo menos posible. El autor dedica esta parte final de su obra a entender posibles futuros, en términos de nuevos enfoques que han visto la luz con la pandemia del coronavirus. El proceso que define estas nuevas posibilidades es la autopublicación, y Hernández Zarauz nos plantea la pregunta: «Si existen todas estas facilidades, ¿qué sentido puede tener llevar un manuscrito a una editorial?» (p. 190).
La respuesta de este texto viene a resumir su interpretación de lo que es un editante. Por supuesto que tiene sentido lo que propone una editorial, especialmente cuando detrás de ella hay un «editor editante». Para ello, nos presenta otro ejemplo con anécdotas interesantes. Nos cuenta el caso de la colección literaria La Biblioteca de Babel, editada por el italiano Franco Maria Ricci, en la que cada obra de un clásico universal venía prologada por Jorge Luis Borges. Eran libros producidos casi artesanalmente sobre los que Borges llegó a decir, sorprendido: «Pero esto no es un libro, es una caja de bombones». El autor nos explica:
Ricci buscaba definir un corpus editorial que diera cohesión y sentido al recorrido que quería elaborar con su cartografía literaria. Un espacio en donde el cuidado del texto y la forma forman parte de un mismo sentido que permite que el proceso de prescripción –donde está quien escribe, quien edita, quien lee, quien distribuye y quien critica– tenga claridad con la voz que se mece en la tinta del libro. (p. 190).
Figuras como Ricci son un ejemplo paradigmático de lo que es para el autor un editante, y sobre ello añade:
Sin embargo, encuentro en las editoriales y sobre todo en la figura del editante esa constante búsqueda apasionada por hacer de los libros continentes de posibilidades, objetos en los que el cuidado del texto, la hechura del libro, la distribución del objeto y sus repercusiones mediáticas responden a todo un aparato que posibilite que el libro llegue a las manos de quien no sabía que lo buscaba. (p. 192).
Eso es lo que hace al libro tan contemporáneo, preocupándose por nuestras problemáticas y destacando lo clásico del propio medio del libro, desde el acercamiento a la figura de Aldo Manuzio, los monjes medievales y todos los demás temas que hemos venido mencionando. Esta visión de múltiples referencias, diacrónica y selectiva nos ha aportado jugosas anécdotas, reflexiones acertadas y una interesante bibliografía de libros sobre libros.
Eduardo Zotes Sarmiento
De la 7.ª promoción de la Escola de Llibreria
[1] Este libro ya fue reseñado en su día en este blog. (N. de la R.)
[2] Una reseña de la edición original de este libro ya fue publicada en este blog en su momento. (N. de la R.)

Afegeix un nou comentari