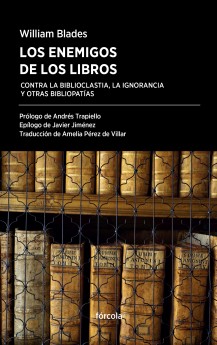 Blades, William. Los enemigos de los libros: contra la biblioclastia, la ignorancia y otras bibliopatías. Pról., Andrés Trapiello; epíl., Javier Jiménez; trad. y notas, Amelia Pérez de Villar. Madrid: Fórcola, 2016. 136 p., [4] f. de làm. (Periplos; 20). ISBN 978-84-16247-55-4. 16,50 €.
Blades, William. Los enemigos de los libros: contra la biblioclastia, la ignorancia y otras bibliopatías. Pról., Andrés Trapiello; epíl., Javier Jiménez; trad. y notas, Amelia Pérez de Villar. Madrid: Fórcola, 2016. 136 p., [4] f. de làm. (Periplos; 20). ISBN 978-84-16247-55-4. 16,50 €.
William Blades (Londres, 5.12.1824-27.4.1890), impresor, bibliógrafo y coleccionista de libros antiguos, grabados y medallas, aprendió con su padre el oficio de impresor a partir de 1840 y más tarde fue su socio en la empresa Blades, East & Blades.
Interesado por la historia de la imprenta, estudió a fondo los inicios de la impresión en Inglaterra y especialmente la vida y la obra del primer impresor inglés, William Caxton (c. 1422-c. 1491); estudió con rigor los alrededor de 450 volúmenes que éste imprimió, y publicó diversas obras sobre él.
En 1880, se editó The enemies of books, obra que adquirió gran popularidad y de la que se hicieron muy pronto diversas ediciones: seis entre 1881 y 1886, una –revisada y ampliada– en 1888, una en 1896 y otra en 1902. Ya en el siglo actual se ha editado en diversas ocasiones tanto en papel como en formato digital. La edición francesa, Les livres et leurs ennemis, es de 1883 y la primera edición española es la que se reseña.
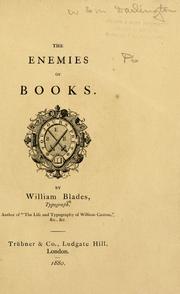
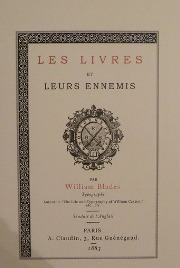
William Blades fue la figura central de la Caxton Celebration de 1877, con la que se conmemoró el 400 aniversario del primer libro impreso en Inglaterra; la celebración consistente en una gran exposición de incunables de William Caxton y de otros impresores y de herramientas relacionadas con la impresión y la encuadernación, se celebró en el South Kensington Museum –actualmente Victoria and Albert Museum–; para organizar esta exposición resultaron de gran utilidad el conocimiento y las obras de William Blades sobre William Caxton. Una actuación importante y transcendente del autor reseñado fue su apoyo firme a la creación de la Library Association, que fue el principal resultado de la primera Conferencia Internacional de Bibliotecarios que tuvo lugar en octubre de 1877 en Londres.
Reunió una voluminosa biblioteca que, tras su muerte, se convirtió en el núcleo de la biblioteca de la Saint Bride Foundation, que la había adquirido; en 1899 esta Fundación editó el Catalogue of the William Blades Library,[1] redactado por John Southward, y conmemoró el primer centenario del nacimiento de William Blades con una exposición.[2]
Según Richard Garnett, redactor de la Introducción de Los enemigos de los libros, William Blades era «un hombre desprovisto de hiel y mal dotado para transitar por cualquier sendero de controversia en el que haya más espinos que los que encuentra uno al definir un folio o fechar un Caxton» (pág. 14). Esta afirmación parece del todo creíble referida a un hombre que expresa su amor por los libros con tanta ternura como si estuviera hablando de sus propios hijos, como más adelante se verá.
William Blades es autor de obras entre las que pueden citarse: The life and typography of William Caxton, England's first printer, with evidence of his typographical connection with Colard Mansion, the printer at Bruges (1861); Typographical notes (the early schools of typography, the Enschedé type-foundry at Haarlem) (1870); Shakspere and typography; being an attempt to show Shakspere's personal connection with, and technical knowledge of, the art of printing; also, Remarks upon some common typographical errors, with especial reference to the text of Shakspere (1872); The biography and typography of William Caxton (1877); The Pentateuch of printing, with a chapter on Judges (1891), y Books in chains, and other bibliographical papers (1892). William Blades fue además el traductor de Depositio cornuti typographici: a mirthful play performed at the confirmation of a journeyman (1885) escrita originalmente en alemán por Johann Rist.
Para redactar Los enemigos de los libros, William Blades se basa en la experiencia de coleccionista infatigable y perspicaz de libros, monedas y medallas antiguas y de estudioso de la primitiva imprenta inglesa, que le hizo conocer bien la situación de su país mientras buscaba obras tanto para adquirir como para investigar; también se basa en la información que obtuvo tanto leyendo las obras y noticias publicadas como la información que a él mismo dirigían amigos y conocidos. La obra la estructuró en diez capítulos, amenos y fáciles de leer, que incluyen las teorías del autor sobre los diferentes enemigos de los libros y múltiples ejemplos de su pérdida y deterioración que la realidad presente y pasada le ofrecía. Además de los diez capítulos, la obra incluye una Introducción, del doctor en leyes Richard Garrett, un Posfacio y una Conclusión. La edición española ofrece además un Prólogo de Andrés Trapiello y un Epílogo del editor Javier Jiménez. El propósito del autor al redactar esta obra tan vivida y documentada, parece triple: mostrar los elementos de cualquier tipo que dañan de manera más o menos grave a los libros, enseñar a combatirlos y enseñar la manera adecuada de tratar los libros para evitar su deterioro o destrucción.
El capítulo 1 está dedicado al fuego, una fuerza de la naturaleza tan destructiva que no hay otra que sea la mitad de dañina. La lista de las numerosas bibliotecas y tesoros bibliográficos destruidos por el fuego sería larguísima pues en ella habría que incluir los fuegos debidos a las guerras, a los fanatismos, a las órdenes judiciales e incluso a los accidentes domésticos. Algunas de las pérdidas causadas por el fuego son: una de las bibliotecas de los Ptolomeos que se encontraba en Alejandría y que fue incendiada, en el 48 a.C. por César, y en el 640 d.C. por los sarracenos; los muchos libros relacionados con la idolatría, la adivinación y la alquimia que los efesios quemaron públicamente tras la predicación de san Pablo; los libros cristianos quemados por los paganos y los libros paganos quemados por los cristianos; los 12.000 libros hebreos quemados en Cremona; los 5.000 ejemplares del Corán que ardieron tras la conquista de Granada; los enormes daños causados por el fuego a los monasterios ingleses durante la Reforma protestante;[3] las numerosas bibliotecas particulares, corporativas y monásticas que desaparecieron en el gran incendio de Londres de 1666; parte de la biblioteca de Cotton[4] que desapareció o se dañó gravemente durante un incendio en Ashburham House; la biblioteca del doctor Priestley que ardió en la revuelta de Birmingham de 1791; la biblioteca del entonces ministro de Justicia, lord Mansfield, que se quemó durante la revuelta de Gordon de Londres en 1780; la biblioteca de Estrasburgo que fue arrasada por el bombardeo del ejército alemán en 1870 perdiéndose tesoros de valor incalculable como las sentencias de los juicios entre Gutenberg y sus socios; una gran parte de la colección Offor que desapareció a causa del incendio ocurrido un día después de que fuera subastada en Sotheby, Wilkinson & Hodge, y finalmente, la práctica destrucción de la biblioteca y la iglesia holandesa Austin Friars devastadas en 1862. El primer capítulo se completa con siete ilustraciones, una de las cuales es la ilustrativa pintura de Pedro Berruguete titulada La prueba del fuego (Santo Domingo y los albigenses) que se expone en el Museo del Prado.
El capítulo 2 está dedicado al agua, que tanto líquida como gaseosa, es el enemigo más temible tras del fuego. De los desastres producidos por el agua, el autor señala algunos de los más graves: los libros comprados durante treinta años en China por un rico burgomaestre de Middleburgh y perdidos en un naufragio; los libros de uno de los tres barcos que trasladaban la biblioteca de Maffeo Pinelli de Venecia a Londres que fueron arrojados al mar cuando los corsarios que lo apresaron se sintieron decepcionados al comprobar el contenido; los libros de las iglesias de Constantinopla y los de la biblioteca del emperador Constantino que el sultán turco Mohammed II, tras la conquista de la ciudad en 1453, mandó tirar al mar; miles de libros de múltiples bibliotecas descuidadas en Inglaterra y dañadas por el agua de la lluvia que ha entrado en ellas a lo largo de los años; gran parte de los libros de la magnífica Biblioteca Augusta de Wolfenbuttel[5] –y la misma biblioteca– a causa del agua que entraba por su tejado. El agua en forma de vapor, la humedad, ataca especialmente a los libros impresos en el siglo XIX cuyo papel totalmente blanqueado con lejía pronto presenta manchas marrones, como ocurre en la mayoría de los libros del doctor Dibdin.
El tema del capítulo 3 es el gas[6] por sus efectos nocivos sobre el cuero y por los riesgos de explosión e incendio que presenta. La luz eléctrica, ya instalada en el Museo Británico «es una bendición para los lectores» y es el sistema de iluminación del futuro para las bibliotecas, por las múltiples ventajas que proporciona, como poder trabajar en ellas tres horas más cada día y poder trabajar también en los días nublados.
El polvo y el abandono, objeto del capítulo 4, son causa de destrucción lenta de los fondos de muchas bibliotecas. Los efectos del polvo se pueden evitar dorando y recortando el borde superior de los libros. Las antiguas bibliotecas monásticas y escolásticas, debido al escaso uso que se hacía de ellas en el XIX, se habían abandonado o se destinaban a usos «viles». Así, en un famoso college, todas las instalaciones estaban perfectamente mantenidas, excepto la solitaria biblioteca; en ella reinaban el polvo y el silencio, el olor de la descomposición de los libros llenaba el aire y multitud de libros y otros objetos, abandonados en el suelo, eran presa de los gusanos y de la descomposición. En otros países la situación de las bibliotecas no parecía mejor, tal como señalaba Léopold Derome en su obra Le luxe des livres, editada en 1879 y de la que incluye un párrafo. En Italia, el mismísimo Boccaccio lloró al ver la desastrosa situación de la biblioteca del monasterio de Montecassino; afortunadamente en el momento que William Blades escribe parece que tanto las bibliotecas universitarias como la de Montecassino se hallaban en mejores condiciones que en el pasado.
El capítulo 5, que trata de la ignorancia y fanatismo, narra la destrucción de miles de libros con letras capitales iluminadas, tanto sagrados como profanos, durante la Reforma; así los de papel se quemaron en las tahonas y los de pergamino se vendieron a zapateros y encuadernadores. Numerosas anécdotas muestran cómo en bibliotecas importantes, gran cantidad de libros de gran valor estaban abandonados y sus folios se usaban para encender el fuego; es lo que ocurría en la Biblioteca de Mazarino con un Caxton de 1483 o en la sacristía de San Martín el Grande –la iglesia francesa de Londres– con Cuentos de Canterbury, también impreso por Caxton. Muy a menudo se destruyeron y malvendieron libros cuyo valor se desconocía. Así, en 1775 los monjes Recoletos de Amberes hicieron limpieza en su biblioteca desechando mil quinientos volúmenes que finalmente regalaron a su jardinero, que los vendió a peso; pasaron luego por diferentes manos hasta que un librero londinense los compró por 14.000 francos. Los monjes, enterados del valor de la venta de sus libros, pidieron al vendedor una parte de sus ganancias consiguiendo de él 1.200 francos. El fanatismo, igual que la ignorancia, no fue exclusivo de Inglaterra; estuvo presente, por ejemplo, en Holanda, tal como el afamado librero de Amsterdsm, W. Muller, escribió a William Blades, narrándole la actividad de la Sociedad Ultramontana Old Paper, integrada por seis obispos y dedicada a destruir todos los libros católicos, protestantes y liberales para entregar su valor al Papa; al final de la carta afirmaba que ningún país ha impreso y destruido tantos libros como Holanda. La acción destructora de la Iglesia de Roma y de la de Inglaterra no fueron diferentes y el clero inglés fue, como el católico, biblioclasta.[7] El capítulo acaba explicando que en 1879 la Oficina de Patentes vendió a peso, a molinos de papel, las colecciones de sus Anuarios que hasta entonces conservaba y cuya publicación había iniciado en 1617.
A los insectos se dedica el capítulo 6, que comienza con una oda de J. Doraston a un insecto destructor de libros; según William Blades, el más dañino de los insectos ha sido siempre la polilla del papel pero ha reducido su acción devastadora en los últimos cincuenta años. En este capítulo, el más teórico de los diez, se trata de los insectos devoradores de libros –conocidos en época del autor– cuyos destrozos tantas personas han visto en los viejos volúmenes, pero de los que se sabe muy poco. R. Hooke, miembro de la Real Sociedad, en 1865 describió un gusano, el Lepisma, como la polilla de los libros. Según William Blades, hay diferentes tipos de orugas y gusanos que comen en los libros: los que tienen patas son las larvas de las polillas y los que no las tienen, o las tienen rudimentarias, son los gusanos, que se transforman en cucarachas. Estas conforman tres variedades de Anobium (A. pertinax, A. eruditus y A. paniceum) que comen madera y extienden sus destrozos a los libros, haciendo agujeros perfectamente circulares en los ángulos de la derecha de las cubiertas. La Æcophora pseudospretella es una polilla marrón, cuya larva también devora los libros y tiene un tamaño similar al gusano de Anobium, pero se puede distinguir por sus patas y las protuberancias chupadoras de su cuerpo. William Blades afirma que es interesante saber que los libros modernos no suelen ser víctimas de los gusanos y que «el lector que no haya tenido ocasión de examinar una biblioteca antigua no puede hacerse idea de la destrucción tan terrible que pueden llegar a provocar estas alimañas» (pág. 78). El capítulo ofrece ejemplos minuciosamente detallados y acaba con la situación de los insectos en Estados Unidos donde causan muy pocos estragos, si se compara con su acción en Europa.
El breve capítulo 7, dedicado a otras plagas, se refiere también a los insectos e incide en los muchos daños que en las bibliotecas de Nueva York causa la Blatta germanica o cucaracha rubia contra la que resulta eficaz el uso de insecticida. Sigue con el pequeño Lepisma que realiza destrozos de poca envergadura y, finalmente, da alguna información sobre los roedores y la mosca doméstica.
William Blades fue impresor y no considera a los impresores contemporáneos como enemigos de los libros a pesar de que también podrían considerarse como tales porque utilizan un tipo de papel que, a causa de su composición y factura, el tiempo destruirá irremisiblemente. Sin embargo, en el capítulo 8 ataca ferozmente a los encuadernadores, seguramente con razón, pero no sin antes indicar el gran placer que proporciona una buena encuadernación. La guillotina, herramienta (o mejor, arma) de los encuadernadores, ha producido y produce terribles destrozos en los libros. Pero además de los nefastos cortes con la guillotina hay otras actuaciones de los encuadernadores que son terribles aunque no destrocen los libros; es el vicio de dar a los libros que han encuadernado títulos diferentes al original; es lo que ocurrió a obras de Virgilio y obras impresas por su bien amado Caxton. Finalmente, el lavado de los libros para quitar las manchas es otra causa de daño hecho por los encuadernadores que utilizan productos químicos fuertes que destruirán los folios a los que han conseguido dar un aspecto tan aparente y blanco. Adelantándose en mucho a su tiempo, William Blades sugiere que una hermosa caja, también hecha por un encuadernador y tan decorada como se desee, puede ser mejor protección para un libro que una encuadernación y además no lo desfigurará; es lo que él ha pedido a su encuadernador para un ejemplar de Mechanick exercises de Moxon.
Los coleccionistas, protagonistas del capítulo 9, pueden ser biblioclastas y hacer tanto daño a los libros como cualquiera de los elementos ya descritos. El malvado John Bagford, uno de los fundadores de la Sociedad de Anticuarios, recorrió a comienzos del XVIII las bibliotecas y arrancó las portadas de todos los libros raros sin importarle su tamaño; el mal ejemplo cundió y muchos otros hicieron lo mismo. Personas como John Bagford, aunque «se hacían llamar bibliógrafos, deberían estar catalogados como los peores enemigos de los libros» (pág. 100). Otra manía dañina que se extendió a principios del XIX, y que afectó principalmente a las catedrales, fue coleccionar letras capitales y presentarlas enganchadas en folios en blanco, por orden alfabético. Igualmente se coleccionaron retratos, lo que hizo que se arrancaran los frontispicios con retratos grabados. Finalmente, algunos propietarios de libros fueron mutilados sin miramientos, pues si necesitaban un trocito de papel para escribir, no dudaban en cortar un trozo del margen de cualquier libro. Otras manías de coleccionistas de libros no los dañaron, pero casi imposibilitaron su consulta, como ocurre con la biblioteca de Samuel Pepys, que se halla en la biblioteca de Colegio de la Magdalena de Cambridge, o con la ingente colección de libros que sir Thomas Phillipps adquirió y guardó en su mansión, pero nunca abrió.
El capítulo 10, el último, explica cómo los niños y los sirvientes también destrozan los libros. William Blades se queja amargamente de la curiosidad irrefrenable que lleva a las mujeres a limpiar diariamente el cuarto de trabajo de los hombres y a realizar la limpieza de primavera; aprovecha para explicar cómo han de realizarse tales trabajos y el cuidado, e incluso la ternura, que debe ponerse en ellos. Los niños son con frecuencia libricidas a pesar de su inocencia y William Blades narra que ha sido testigo de los daños que su pequeña hija enferma provocó en The history of writing de Humphrey, que él mismo le había dado; como haría cualquier padre, se consuela pensando que el daño hecho al libro se compensa con el placer que la niña sintió al hacerlo… Finalmente explica un hecho que un corresponsal le ha narrado en una carta y que le había ocurrido. En su casa, un grupo de niños que celebraban un cumpleaños, como se aburrían por no poder salir a la calle, escenificaron en la biblioteca la batalla de Balaclava, utilizando los libros de gran formato para construir un terraplén y los pequeños para lanzarlos contra sus enemigos.
El Posfacio es el relato breve de la subasta de muebles, aperos de labranza y libros en una rectoría de Derbyshire en la que su amigo George Clulow pudo adquirir un magnífico lote de libros por una suma irrisoria y el resto fue vendido a peso.
En la Conclusión, William Blades acaba su obra con unas sentidas palabras a los propietarios para que protejan a sus libros antiguos pues «la posesión de todo libro antiguo es una encomienda sagrada, de tal suerte que cualquier propietario consciente de lo que tiene, o cualquier custodio, debería pensar que ignorar su responsabilidad en la materia es igual que para un padre dejar de atender a su hijo» (pág. 121). En páginas anteriores el autor había escrito: «El modo más seguro de mantener la buena salud de los libros es tratarlos como uno trataría a sus propios hijos que seguramente se enfermarán si están confinados en una atmósfera impura: demasiado caliente, demasiado fría, demasiado húmeda o demasiado seca» (pág. 45). Estos dos ejemplos, y otros a lo largo del libro, son la muestra del amor y la reverencia que William Blades tenía por los libros, pues nada hay más querido para cualquier persona que sus hijos.
Para acabar, unas palabras sobre el Prólogo, que parece un contrapunto amable de la obra. A Andrés Trapiello, su autor, le choca que el editor le haya pedido que sea el prologuista de un libro de William Blades que tan vehementemente defiende a los libros, precisamente cuando desde hace unos años ya no le interesan, pues ha descubierto que son el primer enemigo de la poesía y la literatura (pág. 10). El prologuista, además, no entiende la razón por la que entre los enemigos de los libros no estén ni el tiempo ni el uso que, aunque no son maliciosos, resultan inmisericordes. Andrés Trapiello, acorde con la actualidad, afirma que no vale la pena conservar un libro que no se lee; aunque parece una afirmación chocante o irrespetuosa, habría que detenerse en ella…
Finalmente, una recomendación de lectura de la obra que, como ya se ha dicho, es un delicioso libro que se lee con tanto interés como rapidez y que seguramente alertó a los contemporáneos de su autor de la difícil situación en que se hallaban los libros y marcó la actuación, o mejor actuaciones, que debían llevarse a cabo para frenar el deterioro. La lectura, que resulta amena e instructiva, resultaría deliciosa si no relatara tantos desastres.
María Elvira y Silleras
Profesora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (UB)
mariaelvira@ub.edu
[1] Saint Bride Foundation Institute. Catalogue of the William Blades Library. Compiled by John Southward, assisted by the Librarian [F.W.T. Lange]. London: Printed for the Governors of the Foundation by Bradbury, Agnew & Co., 1899. xiii, 186 p.
[2] Saint Bride Foundation Institute. Catalogue of an exhibition in commemoration of the centenary of William Blades: held in the Saint Bride Foundation Institute 5-11 December, 1924. Compiled by W. Turner Berry for the Governors of the Foundation. St. Bride Foundation Institute. [London]: The Institute, 1924. [iii], 39 p., [1] lámina.
[3] Relato del anticuario John Bale del vergonzoso y triste final de las bibliotecas monásticas, págs. 27-28.
[4] Biblioteca de sir Robert B. Cotton formada por manuscritos, libros, medallas y objetos procedentes de la disolución de los monasterios y de la Biblioteca Regia y que fue la base de la actual Biblioteca Británica, pág. 134.
[5] De ella fueron bibliotecarios ilustres Gottfried W. Leibniz de 1690 a 1716 y Gotthold E. Lessing, entre 1770 y 1781.
[6] Con el nombre de gas de alumbrado, gas de hulla o gas de coque, se designan a las mezclas de gases combustibles que arden con llama luminosa y que se forman por destilación seca de hulla o carbón de piedra, sin aire, a temperaturas de 1200 a 1300°C y también de la madera. La luz de gas cambió la vida en el XIX al iluminar los hogares y las calles, que dejaron de ser peligrosas durante la noche, aunque las primeras lámparas de gas sólo emitían un débil resplandor amarillento y olían mal; además, en habitaciones pequeñas, calentaban y enrarecían la atmósfera haciéndola irrespirable.
[7] «Biblioclastia», que no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, deriva de dos palabras griegas, biblion y klastos que significan respectivamente libro y roto. En el título del libro que reseñamos se puede considerar que se refiere a todo tipo de agresión infringida a los libros: destrucción o deterioración por diferentes causas, desidia en el cuidado y censura, entre otras.




Afegeix un nou comentari