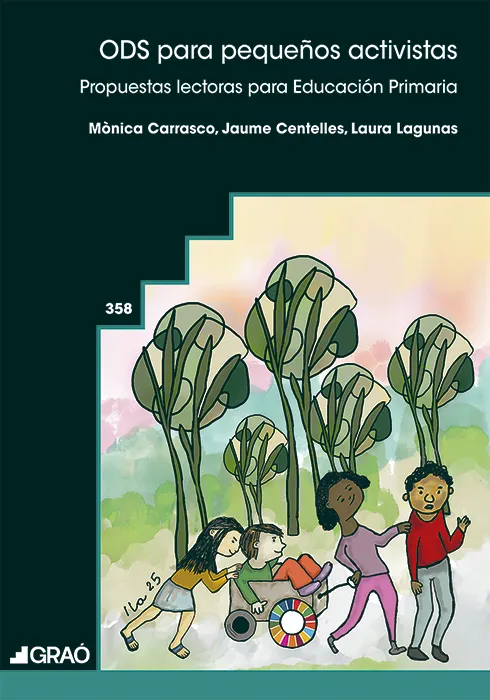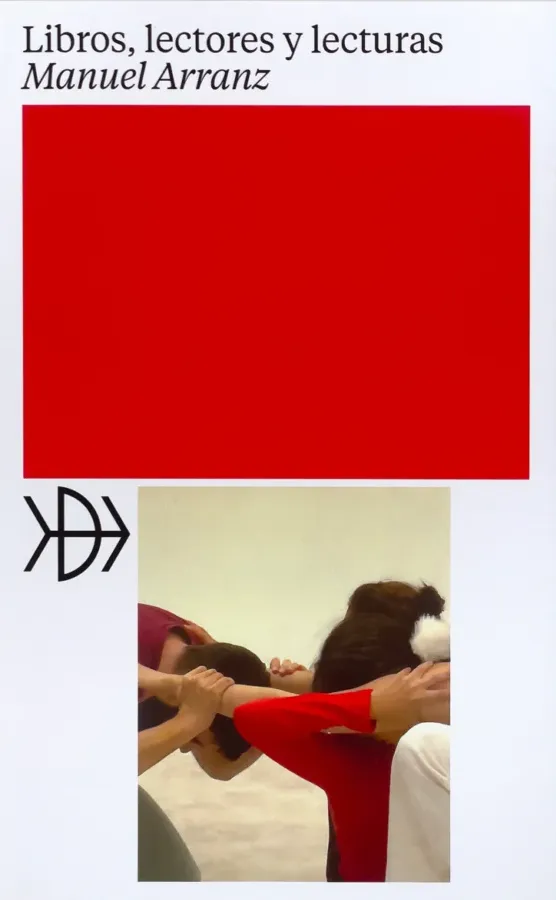Tipógrafos del mundo, uníos
 Deloignon, Olivier. Une histoire de l’imprimerie: et de la chose imprimée. Paris: La fabrique, 2024. 323 p., [4] f. de làm. col. ISBN 978-2-3587-2281-0.
Deloignon, Olivier. Une histoire de l’imprimerie: et de la chose imprimée. Paris: La fabrique, 2024. 323 p., [4] f. de làm. col. ISBN 978-2-3587-2281-0.
Hubo un tiempo en que por las puertas de las imprentas salían el progreso y los progresistas, ambos entintados hasta las cejas.
Los primeros fragmentos de Une histoire de l’imprimerie et de la chose imprimée se detienen en los rudimentos intelectuales y culturales que envolvieron los primeros libros impresos: la chose imprimée era algo nuevo que escapaba a la idea tradicional de transmisión cultural. Olivier Deloignon nos advierte en el prólogo: «Nous ne dirons presque rien des questions de foulage, de thixotropie ou de clivage de l’encre». El autor cree que ha llegado el momento de centrarse en cómo percibieron el fenómeno impresor a) los lectores que se sirvieron de él y formaron la atípica y numerosa población de los consumidores, b) los que lo utilizaron y formaron la «toute petite frange de la population» de los litterati o instruidos, y c) los que se arrogaron el derecho de controlar históricamente a los a y a los b: primero los censores y luego todos los demás o guardianes de la ortodoxia, proselitistas, abusadores, miedosos, neoliberales y publicitarios. Dicho de otro modo, estamos ante el clásico estudio binario que debe contraponer las sucesivas revoluciones que plantea la imprenta a las sucesivas reacciones que procuran los que temen los cambios. Pero Deloignon no es un historiador ingenuo –es más, el currículum en historia de la imprenta que se ha construido desde la tesis doctoral de 2008 sugestivamente titulada Ut architectura, ars typographica demuestra que además de ser hombre advertido está bien informado–, por lo que no olvida que las puertas que traen la progresión sufren siempre el ímpetu de la regresión, y que a veces se convierten en puertas giratorias o en paradoja.
Desde este punto de vista, el trabajo de Deloignon es metodológicamente impecable: sigue un paradigma, tiene un programa y los implementa al milímetro hasta convencer al lector de los vaivenes de la cultura asociada a la difusión editorial. A este respecto cabe hacerle una salvedad menor; y digo menor porque el lector y la lectora están advertidos desde la primera palabra del título. Tenemos en las manos «une historie», no «l’histoire» de la imprenta. No se espere encontrar aquí al completo la historia de la imprenta occidental, desde Boston hasta los Urales pasando por Oxford y Praga ni desde Copenhague a Sevilla pasando por Leiden; el autor se ha centrado en los alrededores del Rin, el río que une Estrasburgo y Maguncia, o que las separa tipográfica y culturalmente (capítulos I-III). Y claro, estas dos ciudades fueron la cuna y los pañales de la tipografía, por lo que hay que partir de aquí.
Buena parte del libro de Deloignon está dedicada a los trabajadores del gremio tipográfico en los tiempos en que se imprimía a mano, cuando organizarse y unirse contra la explotación tenía una razón de ser. Es decir, Deloignon nos instruye sobre al taller de imprenta como microcosmos con el que analizar los problemas de una determinada clase trabajadora. Enfocarlo así tiene un interés doble, porque lo que se hacía en el taller, gracias al poder divulgador de la imprenta, tenía una enorme potencia convocadora cuando los trabajadores conseguían que por las puertas de la imprenta sus ideas y sus luchas salieran bien entintadas. A este aspecto está dedicado especialmente el cuarto capítulo, y al asociacionismo laboral de los tipógrafos franceses en el siglo XVI (no, no se espere encontrar referencias a los problemas laborales existentes en otras latitudes, los estudiados por ejemplo por Clive Griffin).[1] El autor ofrece un cuadro vivísimo de la actividad corporativa y de los peligros de protestar con el plomo de las platinas mayormente francesas. El cuadro se repite ampliado en el capítulo VII («Casser les bras»), en el que se estudian las consecuencias que tiene el progreso mecánico de la imprenta en lo que se ofrece al lector y en la organización laboral y empresarial: no es lo mismo manejar una prensa de madera que una Stanhope metálica («Plus stables, plus rapides, avec une meilleure frappe et des formats plus grands, elles permettent d’accélérer les cadences d’impression», p. 138).
El quinto capítulo es tan actual como los que tocan cuestiones de explotación y de adecuación laboral. Se debate en él la cuestión del prestigio o del dinero, la duda eterna del editor: debo publicar lo que me gusta o lo que me da de comer, cuánto estoy dispuesto a arruinarme por ofrecer mercancía «savante». Dicho así, la afirmación tiene su paradoja: la mercancía «savante» suele llevar a la ruina, pero no siempre es culpa del lector o del mercado. Deloignon se centra en la avaricia del patrón que nada quiere saber de cultura y poco quiere saber de dedicarse a cosas que puedan retrasarle el acceso a la riqueza. Al empresario mercader le importa poco imprimir bien, cuidar al trabajador, oír más de una voz y detenerse a pensar; estar atento a la cultura formadora y no a la desinformadora son lastres que cuanto antes se tiren por la borda mejor para el negocio. Y así ha sido desde siempre, eso nos dice el libro objeto de esta reseña. Centrado en el mundo francés, y en las grandes empresas lionesas, el capítulo es una pieza que sirve para completar un dilema histórico y que entonces era ya paneuropeo,[2] pero que el autor no deja de relacionar con la vida diaria de los «compagnons imprimeurs» y con todo aquello que hace del objeto impreso la punta del iceberg de un mundo complejo que no se puede valorar solo por el color del papel, la anchura de los márgenes o la buena coordinación de los verbos, pues en 1541 al sabio obrero tipógrafo se le trataba así en Francia: «Les maîtres sont toutefois rappelés à leur devoir coutumier de fournir pain, vin et nourriture aux compagnons en se basant sur les usages des années antérieures aux mouvements de protestation».
Deloignon dedica otros capítulos igual de importantes para la historia de la cultura vinculada con lo impreso a describir la otra piedra del zapato tipográfico: el deseo de controlar lo publicado, sea control patente por medio de la censura, sea control latente por medio de la divulgación interesada y proselitista de mentiras, banalidades e ideas provocantes a vaciar de pensamiento los libros. Fuese como fuese y sea como sea, el control a manos de los estamentos religiosos y gubernamentales de lo que se publicó en Francia desde los tiempos de la Reforma hasta los tiempos en que miles de folletos en tiradas de miles de ejemplares animaban a luchar contra el pérfido teutón en 1914 es parte interesantísima del descorazonador progreso de la industria tipográfica.[3] El autor hace un recorrido pormenorizado de la lucha que libran los censores y los tipógrafos: aquellos son capaces de cortar hojas y cabezas, lanzar anatemas… estos son capaces de esconder ideas entre líneas y de convertirse en divulgadores sin fronteras. Los impresores itinerantes no buscan reducir los costes de producción, sino fabricar libros lejos de los agentes censores que los persiguen en un determinado lugar y repatriar «les objets imprimés» para inundar el mercado en el que habían sido «proscritos». Pero no solo los impresores disidentes estaban expuestos a la persecución. Dice Deloignon que la misión del Índice de libros prohibidos (y no hablamos de oscuros períodos llenos de dominicos sanguinarios armados con potros de tortura, sino de 1917) incorporaba libros porque tenían que «protéger l’intégrité de la foi et de les mœurs, conformément au mandat divin», celo que en ocasiones y en ciertos países alcanzaba el paroxismo, como recuerda el omnisciente Gabriel Sánchez Espinosa al apuntar que en algunos carteles anunciantes del siglo XVIII español estaba mal visto que «refranes obscenos» estuvieran tipográficamente cerca del nombre de Dios.[4]
Los últimos capítulos del libro de Deloignon tienen para mí un interés especial. Están dedicados al «noveno arte» y a las publicaciones alternativas. Es decir, al nacimiento del cómic moderno y a la publicación de fanzines por parte de aquellos que van más allá del dilema «mercancía de cultura o mercancía rentable» y optan por la senda del individualismo, la marginalidad y la creatividad. Es una senda que a veces provoca tropiezos, pero que visto el camino pedregoso que a veces ha tenido la oficialidad, no está de más recorrer con ojos de curioso. El capítulo XI parte con una reflexión, también binaria: para unos, la aparición industrial del cómic demostraba la decadencia de una sociedad que había entendido de una cierta manera la cultura y el espíritu nacional. Para los franceses biempensantes, el cómic era «le principal vecteur de l’immoralité»; desde la otra parte del planeta, el cómic suponía la invasión de los heraldos del capitalismo triunfante: Flash Gordon, Spiderman, Batman. Dice el autor que el liderazgo de la Iglesia católica y de los comunistas era «alors puissant». El capítulo XII responde al lema «Ça ne te plaît pas ? Fais-le toi-même» (¿No te gusta? Hazlo por ti mismo), una declaración de principios para estudiar los intereses de los «jeunes créateurs» amantes de la free presse estadounidense y europea.[5] Como final de un libro que sabe juzgar la corriente y la contracorriente, no se puede pedir más.
Acompaña la parte teórica un epílogo jugoso,[6] unas notas abundantes, un glosario enriquecedor, un índice muy útil y, què hi farem, una bibliografía reducida a la mínima expresión y en exceso galocéntrica.
Carlos Clavería Laguarda
Autor de Un millón de ejemplares vendidos (Madrid: Altamarea, 2019), una sátira del mundo editorial de hace un quinquenio
[1] Griffin, Clive. Journeymen-printers, heresy, and the Inquisition in Sixteenth-Century Spain. Oxford: Oxford University Press, 2005. Hay edición española como Oficiales de imprenta, herejía e Inquisición en la España del siglo XVI. Trad., Héctor Silva. Madrid: Ollero y Ramos, 2009.
[2] Quondam, Amedeo. «”Mercanzia d’onore”, “mercanzia d’utile”: produzione libraria e lavoro intellettuale a Venezia nel Cinquecento», en Petrucci, Armando (ed.). Libri, editori e pubblico nell’Europa moderna: guida storica e critica. Bari: Laterza, 1977, p. 51-104. Hay ed. española como Libros, editores y público en la Europa moderna. Valencia: Alfons el Magnànim, 1990.
[3] Se suele decir con tono de mofa que hay tantos libros publicados acerca de la prohibición de libros como libros prohibidos. Para el mercado español, sigue siendo útil el clásico de Virgilio Pinto Crespo, Inquisición y control ideológico en la España del siglo XVI (Madrid: Taurus, 1983). Añádase ahora Gabriel Sánchez Espinosa y Elena de Lorenzo Álvarez (eds.), «Censura gubernamental en la España del siglo XVIII (1769-1808)», Bulletin of Spanish studies, vol. 101, issue 2-3 (2024), p. 149-486. “”. Y Elena de Lorenzo Álvarez y Rodrigo Olay Valdés (coords.), La censura en la España del siglo XVIII: nuevas aproximaciones (Gijón: Trea: Universidad de Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, 2024).
[4] En el artículo «”Cada puta hile”: un inesperado tropiezo de Ortiz Gallardo y Gabriel de Sancha con la censura con motivo del Almanak y Kalendario para 1792», Bulletin of Spanish studies, vol. 101, issue 2-3 (2024), (ejemplar dedicado a «Censura gubernamental en la España del siglo XVIII (1769-1808)»).
[5] Sobre este asunto traído a la tradición española –y si se quiere sobre la integración de los apocalípticos– véase la revista CuCo: cuadernos de cómic, fundada en 2013 y desde 2021 integrada en la estructura de la Universidad de Alcalá de Henares y en las plataformas independientes que juzgan el valor académico de las publicaciones y las convierten en científicas.
[6] Véanse las p. 277-278: «La fabrication, la production, ses milieux spécifiques, ses réseaux et ses déterminations, la diffusion, la réception, l’historicisation, la conservation, la répression et la mise à l’index, la destruction de la chose imprimée ou de ses auteurs ont focalisé notre attention» con la intención de desvelar las prácticas de la gente de letras y de la gente de imprenta «dans cet antre qu’est l’imprimerie».
Temes relacionats
Artícles
Butlletí EdL
Informa’t de les nostres últimes notícies!